La ciudad en tiempos de algoritmos, corporaciones y derechos de autor. Una conversación con Conrado Romo
Fruto de más de una década de trabajo y de un prolongado periplo editorial, Copyright City (Fondo Editorial Tierra Adentro-Fondo [...]
30 agosto, 2022
por Olmo Balam

Hace quince años el escritor Héctor Manjarrez consignó por primera vez en literatura el Bosque de Tlalpan, “o Bosque de Zacayucan, que alguna gente todavía conoce como Bosque del Pedregal”. El acontecimiento sucedió en un libro que lo dice todo en su título: El bosque en la ciudad (Era/Conaculta, 2007), crónica de un caminante cincuentón casi sexagenario que recorre las pistas de gravilla roja —en donde los runners exhiben el afán clasemediero de estar en forma— y trata de perderse (sin éxito) por los terrenos escarpados que conducen a los miradores de ese parque nacional que mira, desde la retaguardia, al centro y norte de la ciudad.

Digo acontecimiento porque, a pesar de que el de Tlalpan es uno de los bosques más conocidos de la Ciudad de México, pareciera que la literatura o el cine o la música endémicos poco tienen que decir sobre esta mancha verde. Sobre todo, valoro en este libro la mirada de Manjarrez, vecino de ese bosque durante décadas, y su manera irónica e incluso odiosa de describir el encuentro del urbanita con el pretendido más allá de la ciudad: la naturaleza. En efecto, no se trata de una apología sin más del bosque que resiste a la ciudad, sino del diario de un caminante que le habla al bosque con el mismo destajo que le habla a la ciudad y, en especial, a la ciudad recordada (cosa en la que Manjarrez, exciudadano de París, Londres o Belgrado, es experto). Por ejemplo, en su máxima concesión al sentimentalismo dizque ecologista, Manjarrez narra cómo saluda a diario al mismo árbol (“Mi Árbol” lo llama) y sigue su camino como si nada.
Y es que, en efecto, es como si el Bosque de Tlalpan apenas pudiera ejercer el hechizo de hacernos creer que está a las afueras de la ciudad, cuando la verdad es que está bien incrustado en su inmediación y no le turba manifestarlo. Hoy, aunque sigue teniendo parajes que parecen conducir a un sinfín de monte y piedra volcánica, su perímetro está bien demarcado por el resto de la ciudad. Desde cualquier dirección que no sea el sur hay que franquear no uno sino cuatro monumentos chilangos para llegar a su entrada: la sala Ollin Yoliztli, la pirámide de Cuicuilco, la parroquia de La Esperanza de María en la Resurrección del Señor (que, tal vez por su gigantesca cruz y su diseño que da la apariencia de unas alas plegadas, siempre me ha parecido una enorme paloma moribunda) y, en la banqueta de enfrente, esa mole brandeada que es Perisur. Ya dentro del bosque, incluso cuando uno se interna en sus zonas más espesas y en apariencia deshabitadas (aunque siempre hay algo: el globo perdido de una fiesta de cumpleaños, o una de las torres de electricidad que atraviesan todo el parque), el bosque no alcanza a enmudecer el rumor de Periférico o Insurgentes Sur, así como las colonias que lo delimitan al poniente o, aún peor, los gritos de quienes se suben a las montañas rusas de Six Flags.
Bien visto el asunto, ahora deberíamos hablar de La ciudad en el bosque, y es probable que nunca haya sido de otra forma. En particular, me interesa cómo el lugar ha sido construido, de manera sucesiva, como un santuario ambiguo de la naturaleza. Ninguna anécdota expresa mejor esta tensión que la leyenda (que yo me sabía por relatos y algunas fotos de familia) que cuenta que en su momento más álgido, allá por los años 80, en la cima del Bosque de Tlalpan hubo un zoológico. Hoy no queda nada como testimonio de ese bestiario en las alturas del Valle de México, pero de niño todavía recuerdo haber visto las jaulas en una de las zonas de juego donde se habrían alojado los monos araña y algunas especies de aves exóticas, además de algunos patos. Lo que es más, en el rodeo que está a la mitad del bosque, se dice, hubo bisontes y, en las paredes a su alrededor, tigres y leones. A mí sólo me tocó encontrar ahí un grupo de caballos que se dejaban acariciar y alimentar con hojas de pino y oyamel.
Por eso, cuando el libro de Manjarrez consignó por primera vez por escrito esa leyenda, no pude sino entusiasmarme: en verdad el bosque había sido más fascinante, más opuesto a la ciudad, un recinto incluso para animales salvajes (aunque estuvieran en cautiverio). No obstante, la historia es más extraña (más chilanga) pues el autor especula, no sin razón, que esos caballos que reemplazaron a los bisontes puede que hayan sido decomisados de un rancho de Arturo El Negro Durazo, figura sombría de esa zona de la ciudad caracterizada también por sus mansiones (o por mencionar otra, la figura más mitológica que la del expresidente Carlos Salinas de Gortari, asiduo a las carreras y el joggin, quien, siempre de acuerdo a Manjarrez, en su tiempo recorrió los caminos del bosque de Tlalpan en pants y sudadera).
La fauna que queda —ardillas, aves citadinas e insectos— poco se compara con ese sueño de un zoológico en las alturas, y probablemente los animales nativos —serpientes, teporingos, tlacuaches, águilas— hace más de un siglo que no viven en este enclave. Por eso me cuesta reconciliar la imagen cotidiana, plenamente citadina del bosque, con la idea de Parque Nacional, título que ostenta todavía el Bosque de Tlalpan.
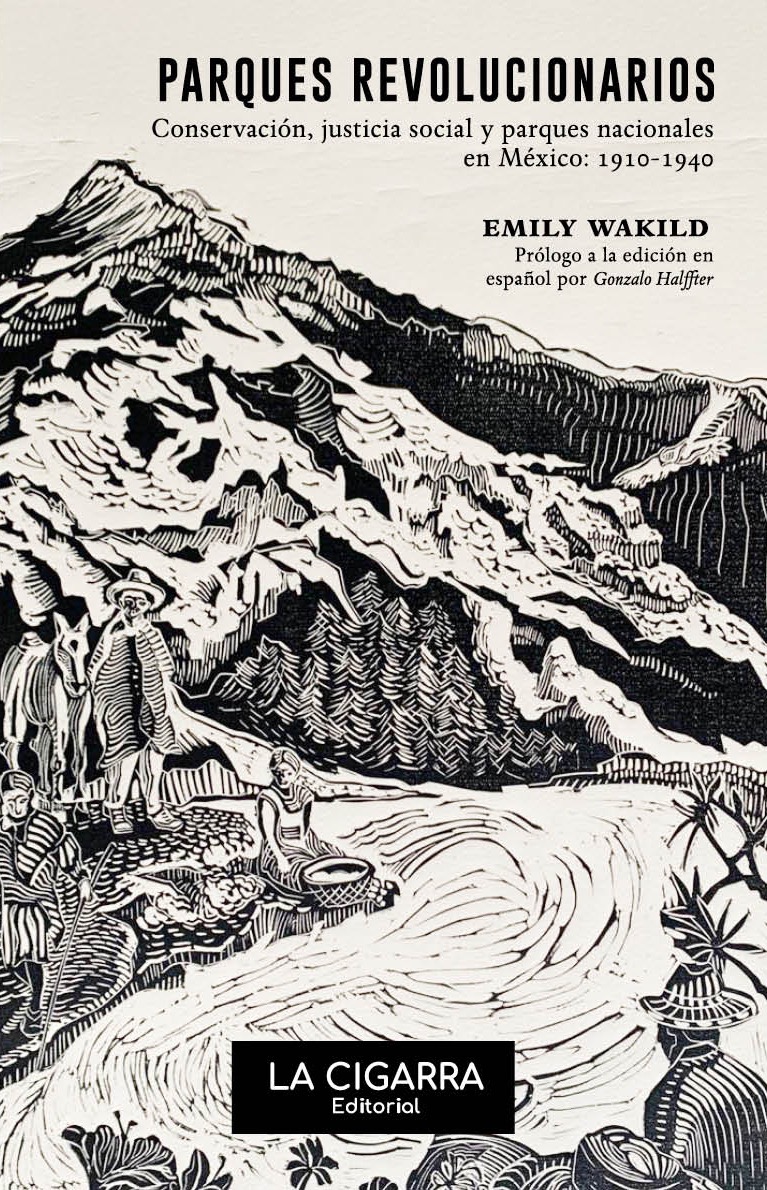 Todo esto viene a cuento por otra lectura, la de Parques revolucionarios. Conservación, justicia social y parques nacionales en México: 1910-1940, de Emily Wakild (La Cigarra, 2020). En este espléndido libro, la historiadora estadounidense hace un repaso de cómo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se impulsó la creación en nuestro país de parques nacionales (ella se centra en cuatro: los de Lagunas de Zempoala, el Popocatépetl-Iztaccíhuatl, La Malinche y El Tepozteco) y cómo, después de su presidencia, el proyecto tomó un rumbo más cercano al turismo y la explotación que a su intención inicial: lograr una simbiosis entre la naturaleza y los intereses comunitarios de quienes habitaban esos territorios.
Todo esto viene a cuento por otra lectura, la de Parques revolucionarios. Conservación, justicia social y parques nacionales en México: 1910-1940, de Emily Wakild (La Cigarra, 2020). En este espléndido libro, la historiadora estadounidense hace un repaso de cómo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se impulsó la creación en nuestro país de parques nacionales (ella se centra en cuatro: los de Lagunas de Zempoala, el Popocatépetl-Iztaccíhuatl, La Malinche y El Tepozteco) y cómo, después de su presidencia, el proyecto tomó un rumbo más cercano al turismo y la explotación que a su intención inicial: lograr una simbiosis entre la naturaleza y los intereses comunitarios de quienes habitaban esos territorios.
Venido del norte, el primer movimiento conservacionista abrió parques como el de Yellowstone, que aún hoy evoca en el imaginario (con ayuda de su incesante reproducción en la cultural pop) postales de géisers, osos grizzly, cascadas y programas de protección ambiental. Pero Wakild apunta a algo extraordinario: aunque pareciera que la conservación del ambiente y de la fauna siempre estuvo en el ímpetu de quienes crearon los primeros parques nacionales, la distinción tajante entre naturaleza y cultura (ejemplificada en los parques tropicales del sur global como el Serengueti o zonas protegidas del Amazonas) nunca fue tan tajante, porque nunca ha sido posible desprender lo humano de lo no humano.
Acá en México, a diferencia de la imagen que se tiene de los parques nacionales como zonas cerradas para ciertos biomas y animales, los parques que surgieron de la Revolución Mexicana tenían un importante componente de reivindicación social. Entre los varios hallazgos que depara Wakild (como la compleja red de conflictos y acuerdos entre quienes querían explotar los recursos naturales del país y quienes hoy llamamos defensores del territorio) está el de una revalorización de lo que significa una política medioambiental y lo que hoy parecería un sueño pero fue una realidad durante algunos años en este país: “una visión que conjugaba la nacionalización de la naturaleza con la ampliación de los beneficios de la ciudadanía a las clases populares” (p.239), es decir, la construcción de artefactos culturales capaces de lograr un balance entre el medioambiente y el impulso civilizatorio.
Ahora sabemos que esa dicotomía, la de decidir si explotar a la naturaleza o a la gente, se ha resuelto en explotar a ambas por igual, el asunto de saber si es necesario elegir entre la ciudad y la naturaleza puede parecer menor. Leo a Manjarrez y pienso en que la distinción entre ciudadano y naturaleza que él mismo enuncia (“Nosotros somos como Jean-Jacques Rousseau, que para ponerse en contacto con la naturaleza y provocar sus rêveries, sus ensoñaciones, se iba apenas a las afueras de la ciudad…”) realmente es un reflejo defensivo del urbanita y su incapacidad de llevarse su civilización a otro lado, por mucho que intente excluirse de ella —sea con zoológicos, viveros, lagos artificiales, amigos árboles u otros artificios metropolitanos—. Prefiero pensar el problema desde el optimismo soterrado de Emily Wakild, tan opuesto a ceder ante divisiones que ni siquiera están ahí y, como ella dice “ honrar todo lo que va de lo salvaje y silvestre hasta lo que es, apenas, un parque” (p.241).
Recuerdo ahora que en la primaria a la que iba, ubicada en avenida San Fernando y a unas calles del Bosque, le gustaba graduar a sus alumnos entregándoles un árbol bebé que debían sembrar en cualquiera de sus rincones. Eran los años finales del siglo XX y en todos lados se hablaba del fin del mundo, las películas trataban de volcanes, meteoritos o invasiones extraterrestres. Ya se hablaba de que las “nuevas generaciones” debían salvar al mundo y sólo los lugares verdes, respetuosos de la naturaleza, podían levantarse contra el incendio global. Como fuera, mis padres me ayudaron a cavar un hoyo para el arbolito y pensé que estaba haciendo algo por detener alguna de esas catástrofes. No recuerdo dónde lo planté, pero me gusta pensar que sigue por ahí, levantándose entre los otros lados y mirando ese otro bosque que lo abraza, lo invade y con cuyos árboles de concreto deberá convivir.
Fruto de más de una década de trabajo y de un prolongado periplo editorial, Copyright City (Fondo Editorial Tierra Adentro-Fondo [...]
La arquitecta colombiana Ana Elvira Vélez lo tiene claro: si es posible empezar a mitigar las crisis de vivienda y [...]