José Agustín: caminatas, fiestas y subversión
La Ciudad de México, entendiéndola como una extensión territorial que abarca tanto al centro como la periferia, fue dura, sinónimo [...]
5 octubre, 2020
por Christian Mendoza | Instagram: christianmendozaclumsy


Presentado por:
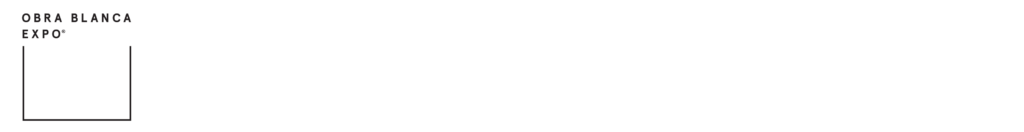
En los días en los que Porfirio Díaz filmaba sus paseos por el Bosque de Chapultepec, en el centro de la Ciudad de México una forma de habitar provocaba debates de índole político y hasta moral: las vecindades. En Hablo de la ciudad, cuenta Mauricio Tenorio Trillo que, como toda ciudad moderna, la nuestra se preocupó por los ambientes insalubres y los espacios peligrosos. A finales del siglo XIX, la higiene se volvió un tema público para el que se inventaron diversas instancias de ingeniería social que pudieran controlarla y mejorarla. Pero durante el régimen de Díaz, las manías y prejuicios se confundieron con la supuesta objetividad política, y esa ansiedad que provocaba lo peligroso y lo sucio terminó siendo identificada en aquellos lugares habitados por la clase baja. Tenorio Trillo, de hecho, fija que entre 1880 y 1950 las vecindades fueron el objeto de estudio de diversas investigaciones científicas que pretendieron describir cómo es que cierta gente ocupaba esos espacios en específico; cómo los espacios moldeaban las costumbres de aquella ciudadanía que, a decir de José Tomás de Cuéllar, un cronista de la época, no conocía “los placeres de lo doméstico”.
La gente rica vivía en el adentro: en la privacidad de casas que tuvieran un salón para recibir a las visitas, bibliotecas, sillones y las cortinas, objeto que no sólo impedía la entrada del sol, sino que cubría de los ojos ajenos la vida cotidiana de las señoritas y señoritos. Es un signo de decencia no exponerse a las miradas ajenas. Las vecindades son lo contrario: un afuera comunal en el que una buena cantidad de familias ocupan un solo patio para lavar la ropa, para platicar y hasta para menesteres que requerirían de mayor privacidad, como la ducha. El periódico La Guacamaya publicó, en 1906, un grabado sugestivo acompañado por la siguiente estrofa: “Estas cuatro muchachonas de belleza escultural, han decidido bañarse en la misma vecindad.” A finales del XIX y principios del XX, las clases altas comenzaron a alejarse de las zonas centrales de la ciudad para comenzar a vivir, digámoslo así, de manera más suburbana. Los viejos edificios coloniales de lo que ahora conocemos como el Centro Histórico se acondicionaron como vivienda dirigida a una población con un poder adquisitivo mucho menor. La demanda por estos espacios aumentó, factor que permitió que se desarrollaran vecindades nuevas.
En realidad, las vecindades planteaban otra forma de organización impensable para la ciudadanía que confiaba en que la fuerza pública era el único instrumento de control. “En la cotidianidad de los barrios populares, el patio de vecindad ha sido un espacio de convivencia para sus habitantes”, dice Héctor Quiroz en su ensayo “Del patio de vecindad a la urbe inabarcable. La Ciudad de México en películas de formato coral”. “Además de cumplir con funciones utilitarias como lavar y tender la ropa, es el terreno de juegos infantiles, extensión improvisada de espacios productivos (talleres, bodegas), pista de baile y salón de fiestas. Los patios han tenido impacto social al facilitar la integración de comunidades vecinales que en su momento dieron origen a la organización de intereses colectivos.” Más adelante, puntualiza: “Esta situación fue utilizada por la literatura y el cine para elaborar retratos de una urbe en plena mutación. De esta manera, el patio de vecindad se convirtió en un espacio dramático ideal para los encuentros y desencuentros de los personajes que pueblan estas ficciones.”

“Qué bonito es el querer, qué bonito es el vivir” son algunos de los versos de la escena musical con la que empieza Nosotros los pobres (1948), de Ismael Rodríguez. Una cinta que empieza con toques de Broadway inventó también una imagen de la pobreza y de la vecindad. Rodríguez, incluso, antes de mostrar una coreografía suntuosa y compleja, declara que sus intención era hablar sobre la dignidad del arrabal, sobre personas que cumplían “el más grande de los heroísmos: ¡el de la pobreza!” Nos queda clarísimo: algo cambió entre el Porfiriato y el México posrevolucionario, momento en el que fue posible contar historias sobre vecindades un tanto más complejas. En Nosotros los pobres no vemos un hervidero de gérmenes, un hacinamiento antihigiénico, sino un patio de vecindad vibrante que se confunde con la calle, un espacio público muy cercano a los planteamientos que Jane Jacobs hizo veinte años más tarde sobre los barrios neoyorkinos: los vecinos se cuidan entre ellos. Incluso, se espían. No sólo los cuartos de vecindad difuminan los límites entre el adentro y el afuera, el teléfono también es comunal, y si alguien contesta todos “paran oreja” para enterarse de los pasos en que anda el otro. Pedro Infante, el protagonista, en lugar de representar a un mujeriego, tramposo y alcohólico —algunos de sus papeles de charro fueron así— encarnó a un hombre derecho y trabajador. Pero la sensación de que estamos ante un progreso social en lo que respecta a las representaciones sobre la pobreza, se termina cuando vemos que a los habitantes de la vecindad donde vive Pepe El Toro no les queda de otra más que vivir un culebrón y sufrir durante las insufribles dos horas que dura el metraje.
Sin embargo, hay que volver a insistir en la transición entre representaciones. En el XIX, era imposible un musical optimista en el patio de una vecindad. Nosotros los pobres se filmó en blanco y negro, y sus efectos dramáticos ya nos saben anticuados. Pero, ya bien entrado el XX, la vecindad continúa siendo un signo social e imaginario como puede verse en El castillo de la pureza (1972). Dirigida a color por Arturo Ripstein y con guión de José Emilio Pacheco, El castillo de la pureza cuenta la historia de una familia que vive encerrada en una ruina: una casa colonial con un patio abierto. Ahí ya nadie lava, ya nadie canta, ya nadie se mira. Todo lo contrario: se pasan los días bajo el asedio de un padre doblemoralino y violento que no permite que su familia salga a un Centro Histórico mucho más modernizado. Los realizadores de la cinta declaran que la historia está basada en hechos reales, pero su año de estreno podría indicarnos una velada alegoría política sobre un Estado que, cuatro años antes, replegó las manifestaciones públicas y obligó a su ciudadanía a permanecer en el encierro y a creer únicamente en las noticias oficiales, como sucede con el padre histérico de la película, actuado por Claudio Brook, quien lava los cerebros de sus hijos y de su esposa a su conveniencia.
Pero que esta familia reprimida habite en una vecindad podría tener otra lectura. El padre defiende valores que ya no corresponden con la ciudad que se vive allá afuera. En la década de en la que se filma la película, las vecindades ya no son una alternativa muy presente en la vivienda urbana y ya se había abierto el paso a la horizontalidad, a las estructuras reticuladas y al concreto: al multifamiliar, una tipología que también fue un espacio ficcional para el cine.
La Ciudad de México, entendiéndola como una extensión territorial que abarca tanto al centro como la periferia, fue dura, sinónimo [...]
Como parte del contenido del número 105 de la revista Arquine, con el tema Mediaciones, conversamos con los fundadores de [...]