Carme Pinós. Escenarios para la vida
El título marca el camino y con él se presenta la última muestra del Museo ICO, en Madrid, dedicada a [...]
2 abril, 2017
por Pedro Hernández Martínez | Twitter: laperiferia | Instagram: laperiferia


Entre 1989 y 1991, Masamune Shirow desarrolla y publica en Young Magazine el manga Ghost in the Shell. En ocho capítulos de unas 50 páginas cada uno, nos ubica en el año 2029 —10 años después de que Rick Deckard estuviera persiguiendo androides por los tejados del edificio Bradbury—, concretamente en la ciudad de Tokio, manifestada como una ciudad opresiva, sucia, llena de concreto, carteles publicitarios, vertical y aplastante en la que ya no viven humanos propiamente dichos, sino ciborgs: seres híbridos cercanos a la máquina que han expandido la percepción y la memoria hasta el infinito.
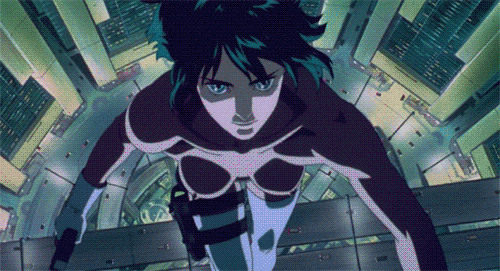
Poco después del manga, en 1995, Mamoru Oshii se encargó de adaptar a la pantalla, por primera vez, el universo creado por Shirow. Su propuesta fue depurar el contenido y llevarlo hacia un cuestionamiento metafísico donde la protagonista, Motoko Kusanagi, se debate ante su propia humanidad. Kusanagi, miembro de un grupo especial y de élite del gobierno japonés, carece de cuerpo propio. El suyo, en realidad, es una carcasa cibernética propiedad de una empresa tecnológica. Lo único que da fe de su “humanidad” es la existencia de su propia alma —sus recuerdos, su esencia, sus susurros, sus fantasmas—. La cinta expone así todo un debate que se ramifica en la historia de la filosofía y del ser y que da lugar a una propuesta llena de personajes silenciosos, herméticos y sufridos, que habitan un escenario urbano que funciona como una extensión de su propia deshumanización.

Parecía pues que había pasado suficiente tiempo y cosas en el mundo para una relectura de tal historia. La red, Internet, por ejemplo, por entonces sólo era un atisbo y se mostraba, ya en el manga, de una forma extremadamente similar a lo que es hoy –aunque más sucia–. De la misma manera, las transformaciones tecnológicas que hemos sufrido han propiciado muchas nuevas preguntas sobre la identidad, la privacidad, el destino o la pertenecía de nuestras vidas. Así pues, y sumado al desgastado mercado cinematográfico de Hollywood —sirva el caso que, sólo en el mes de marzo los “grandes” estrenos eran casi todos adaptaciones o revisiones de películas ya existentes: Kong, Trainspotting 2, La Bella y la Bestia o la propia GITS—, hacían propicio un climax de nostalgia y de reformulación de lo que ya habíamos vivido. El resultado es —y perdón que haga de crítico de cine— algo insulso.
No sólo carece de los grandes cuestionamientos de sus predecesoras, sino que reformula la historia como una revisión del mito de Frankenstein, en la que el monstruo que no ha decido serlo se revela con ira contra su creador. Fuera las tramas complejas, manteniendo alguna pregunta sobre lo que significa la individualidad del ser.
También es verdad que las historias parten de contextos diferentes. En la realidad imaginada por Shirow/Oshii, este devenir de la post-humanidad lleva ya un buen tiempo existiendo, mientras que en la adaptación de Rupert Sanders es apenas un momento incipiente. Kusanagi es, en la nueva versión, “la primera en su tipo”, o eso le dicen continuamente. Si es capaz de superar su condición monstruosa sólo es porque su faz, su cáscara —su shell—, le permite verse como pretendidamente humana.
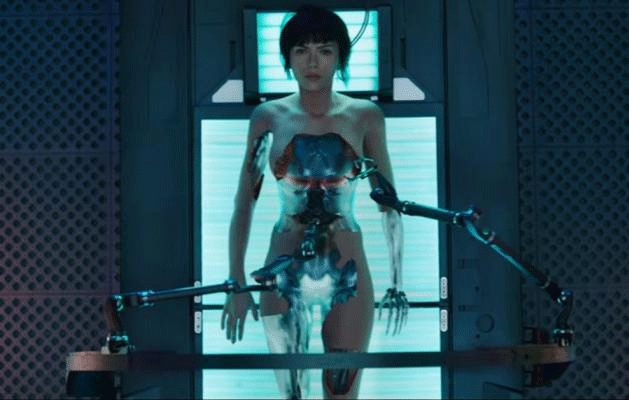
Pero la historia olvida que la humanidad es de por sí un concepto grotesco. En realidad todos, hoy por hoy, somos monstruos, “monstruos mnemotécnicos”. Alejandra López Gabrielidis apunta que, para Gilbert Simondon, “el individuo no es algo estable y cerrado en sí mismo, sino un proceso de constante individuación que funciona bajo dinámicas intermitentes de apertura y clausura a su medio asociado. Los cuerpos de datos derivados de la identidad digital, procesados y tratados por normatividades algorítmicas luego vuelven a nosotros reestructurando nuestra realidad, es decir, nuestro medio asociado”.
Es decir, la humanidad será siempre un concepto cambiante afectado por el contexto —sea cultural o tecnológico— que lo envuelve. De hecho, la Kusanagi de Oshii es menos auto-existencial de lo que parece —apenas se pone duda de si es humana o no— y se pregunta así misma por la posibilidad de dejar su cuerpo físico atrás: de devenir datos sin por ello dejar de ser humana, justo aquello en lo que su contexto se ha convertido. Mientras, la versión teatrilizada por Scarlett Johansson se limita a defender su yo propio –self– ante una “malvada” corporación que decide por ella qué debe pensar y cómo debe actuar. Y el problema de todo parece estar en la poca relación que los personajes tienen con su medio, no sólo tecológico o social, sino también urbano.

La ciudad en la nueva versión es el mayor aporte que se introduce en la saga: la incorporación de un mundo con anuncios virtuales pero tangibles que ocupan las tres dimensiones y que poseen escala urbana, repitiendo una y otra vez frases sobre cómo mantenerse vivo en un mundo de personas medio muertas, lanza una proyección a futuro más que factible y creíble: un futuro donde hasta la gente lleva anuncios sobre sus cabezas, como si estuviéramos dentro una versión deformada de Los Sims. Se trata de la capitalización de todo, la ocupación de todo espacio con anuncios de apariencia humana pero bizarros, que aplastan a los edificios, como fantasmas –estos externos y no internos– que podrían susurrar en las cabezas de aquellos con los que conviven: unos humanos que, si escucharan, podrían llegar a superar sus propias limitaciones físicas y abandonar el cuerpo propio por uno mejor, aunque le perteneciera a un tercero.
Pero la interacción se pierde casi siempre y la ciudad es sólo un fondo para una historia que podría estar en cualquier otro lugar. Las preguntas sobre el ser aparecen como una necesidad en la trama, más que por querer abrir un cuestionamiento verdadero del mundo en el que viven –y, de ahí, en el que vivimos–. El resultado: una pretendida profundidad, oculta tras la superficialidad de las imágenes.
El título marca el camino y con él se presenta la última muestra del Museo ICO, en Madrid, dedicada a [...]
Antes de lanzar cualquier hipótesis sobre cuál es el futuro inmediato de los espacios de trabajo, cabe preguntarse: ¿son las [...]