José Agustín: caminatas, fiestas y subversión
La Ciudad de México, entendiéndola como una extensión territorial que abarca tanto al centro como la periferia, fue dura, sinónimo [...]
10 marzo, 2021
por Christian Mendoza | Instagram: christianmendozaclumsy


Presentado por:
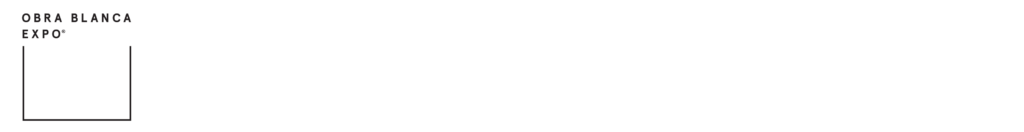
La ciudad en El año de la peste (1978), cinta de Felipe Cazals, carece de ciertos referentes que puedan sumar esta entrega del director a un discurso crítico sobre la arquitectura moderna o sobre la modernidad mexicana. El cine que narra la ciudad es robusto en puntos geográficos que la sitúan en momentos históricos. En cintas como Maldita ciudad (1954) de Ismael Rodríguez, los multifamiliares funcionaron como un escenario donde, paradójicamente, los valores de las familias peligraban, mientras que en Museo (2018), de Alonso Ruizpalacios, se reflexiona sobre cuándo el Estado condena el robo y cuándo el robo mismo espolea el camino del país hacia el progreso. Para darle una fachada al Museo Nacional de Antropología fue imperativo extraer el monolito de Tláloc de Texcoco para llevarlo a la capital, pero robar piezas arqueológicas para intentar comercializarlas es un delito condenable. Pero el lenguaje visual de la película de Cazals, de alguna manera, deconstruye a la ciudad y la reduce a vestíbulos de hospitales, departamentos y fosas comunes donde la ciudadanía muere anónimamente por una epidemia.
Que la Ciudad de México no pueda reconocerse con relativa facilidad en El año de la peste responde a una estética concebida en la época de Cazals. Entre las décadas de los 60 y los 70, el cine mexicano activamente se aleja del llamado Cine de Oro y de sus ejes, como el nacionalismo y el melodrama. Los concursos de cine experimental de principios de los 60 son uno de los eslabones que permitieron modificar las temáticas del cine nacional, llevando las historias y las formas de resolverlas a otras afectividades y a otros paisajes. El rancho grande y las madres abnegadas mutaron en mujeres con mayor actividad sexual y en la ciudad del automóvil y los estudios de artistas. Las historias fueron contadas de manera no lineal y se exploraron géneros como el terror. También, los apoyos gubernamentales jugaron un papel importante para que algunas cintas pudieran terminarse con éxito. Pero hacia los 80 y 90, el Estado retira algunos financiamientos y se clausuran algunas vías de distribución cinematográfica. Tomás Pérez Turrent, citado por Ignacio Sánchez Prado en Screening Neoliberalism: Tranforming Mexican Cinema, 1988-2012 (2014), reporta que entre 1989 y 1991, 992 salas de cine fueron cerradas. Hacia los inicios del 2000, cadenas privadas como Cinemex empezaron a abrir sucursales en la ciudad, lo que encareció el costo de los boletos y causó que sólo cierto sector de la clase media pudiera acudir a las salas de cine y que, de alguna manera, se modificara el paisaje de la ciudad. Cines como el Palacio Chino, el Latino o el Real Cinema mantenían precios más asequibles y, por ende, fueron sitios de reunión mucho más comunes para los habitantes de la capital. A decir de Rafael Aviña, ambos espacios fueron sustituidos por “un nuevo concepto de salas computarizadas, funcionales y con mayor equipamiento técnico, pero, finalmente, mucho más impersonales”. Estos complejos privados que, podría decirse, también privatizaron la experiencia de los espectadores, dejaron de exhibir cintas del cine nacional por privilegiar producciones internacionales, aunque también porque la producción mexicana disminuyó ante la falta de estímulos estatales.
Estos factores activaron nuevas formas de financiamiento, así como otras temáticas. Si el cine independiente de los 60 y 70 criticó al lenguaje de la Época de Oro, el cine de la década de los 90, como cuenta Sánchez Prado, no enfrentó “meramente un problema ante una infraestructura que se desmoronaba. También involucró al declive de los códigos hegemónicos de la cultura que le daban forma tanto estética como ideológicamente, y que fueron desvaneciéndose dada la fatiga económica e intelectual padecida en general por el cine mexicano.” El cine fue uno de los soportes artísticos que cimentaron el nacionalismo. Los 90 fueron una puesta en crisis de aquellas imágenes. El país ingresó a una serie de políticas que privilegiaron lo global sobre lo local y que trajeron consigo no sólo crisis económicas sino también estéticas. ¿Cómo era posible seguir hablando de México cuando el progreso del país demandaba dejar atrás “lo mexicano”? ¿Fueron necesarios otros lenguajes, o el cine nacional revitalizaría sus tradiciones visuales y narrativas? Sánchez Prado propone que ambos aspectos fueron simultáneos. Varias producciones del cine mexicano pudieron sumarse a mercados internacionales y favorecerse de la inversión privada, al tiempo que entendieron la coyuntura política y respondieron críticamente a las circunstancias por las que atravesaba el país retomando géneros narrativos, así como paisajes y tipologías comunes al llamado Cine de Oro.
Episodios históricos como la Revolución e historias de padres preocupados por hacer de sus hijos ciudadanos decentes fueron algunas de las formas que persistieron y que fueron desmontadas en los 90. Sánchez Prado identifica este estilo como neomexicanista. En palabras del autor, “el rol de la nostalgia en la reformulación del cine mexicano […] no necesariamente fue el de abogar por la identificación pedagógica de la ciudadanía que con una idea estable de nación que fue propuesta por el cine de la Época de Oro. Los filmes neomexicanistas son, antes que nada, textos culturales comprometidos con una crisis de la relación entre el cine y la política, y que buscan nuevas conexiones que resulten significativas.”

Por ejemplo, en 1995 se volvió a filmar una historia de vecindades: El callejón de los milagros. Dirigida por Jorge Fons y con guión del novelista Vicente Leñero, esta cinta revisa un tipo de vivienda que, en el cine de México, fue cifrada como un espacio que producía ciertos códigos sentimentales y éticos. La clásica Nosotros los pobres (1948) de Ismael Rodríguez, La casa del ogro (1939) de Fernando Fuentes o la tardía Quinto patio (1970) de Fernando Curiel son historias que mantienen rasgos en común, como la familia que se enfrenta a las adversidades de la pobreza, la relación siempre jerárquica entre hombres y mujeres, y las infancias que practican la nobleza a pesar de sus carencias, elementos que se cuentan en aquellos edificios donde “prevalece la moralidad y la tranquilidad”, como puede leerse a la entrada de la vecindad en La casa del ogro. La obra de Jorge Fons mantiene una afinidad con el registro melodramático de las películas sobre vecindad, pero introduce algunos comentarios con los que plantea una crítica a la fórmula del melodrama y a la vecindad como ese espacio al margen de una ciudad que experimentaba diversas revoluciones, como la sexual.
El callejón de los milagros enlaza tres historias de los habitantes de una sola vecindad del Centro Histórico de la Ciudad de México. Don Rutilio, encarnado por Ernesto Gómez Cruz, es el dueño de un bar, sitio en el que, si ingresa una mujer, es blanco de acosos o habladurías. El señor es representante de un comercio que mantiene ciertas diferencias entre los hombres y las mujeres y, paradójicamente, corteja a hombres más jóvenes que él. Rutilio decide hacer público su idilio con un muchacho, lo que provoca un escarnio dicho a medias: su esposa se entera de lo que ocurre por los chismes. Cuando ella lo confronta, el hombre reacciona golpeándola: la homosexualidad no lo exime de su papel de hombre de familia. El segundo momento cuenta la historia de Susana, la casera de la vecindad y quien se enamora de un hombre más joven, Güicho, quien acepta casarse con ella sólo para robarla. La violencia económica que se ejerce en esta narración adquiere matices extremos con Alma, personaje desarrollado de manera inverosímil por Salma Hayek. Su novio Abel migra a Estados Unidos y le promete que a su regreso se casará con ella. La demora del retorno provoca que su madre acepte el matrimonio de Alma con un hombre mayor. José Luis, un hombre claramente de una clase mayor a los habitantes de la vecindad, ronda las calles cercanas para cortejar a Alma. Cuando muere el marido de ella, José Luis le ofrece riquezas, un coqueteo que acepta y que, sin saberlo, la vuelve en una prostituta. La apariencia del burdel en el que Alma es secuestrada es más bien decimonónica: suena música de pianola y las cortinas son de terciopelo rojo. Pero este sitio, así como la vecindad, se encuentran en tensión con una capital donde los avatares de la identidad nacional pierden su vitalidad. Los jóvenes ya no se suman a las filas de la industrialización moderna, sino que deben migrar. El machismo, tan apologizado en el cine sobre vecindades, en realidad es el producto de la homosexualidad reprimida. Y el matrimonio es una herramienta para ejercer violencia económica.
El callejón de los milagros también puede leerse, como sugiere Sánchez Prado, en un contexto donde el cine estaba narrando una ciudad habitada por las clases altas, como la cinta Sexo, pudor y lágrimas (1999) de Antonio Serrano Argüelles, donde aparecen balcones de departamentos en Polanco. Por un lado, la ciudad de las clases altas se filma de tal manera que pueda ser una ciudad global que pueda ser entendida y apreciada por audiencias internacionales. Por otro, la vecindad, tipología plenamente situada en el imaginario mexicano, se vuelve una caja de resonancia de las diversas crisis que trajo consigo la década de los 90. Más que pronunciar una nostalgia por las coreografías musicales de Nosotros los pobres, la cinta de Jorge Fons pareciera señalar quiénes fueron los principales afectados por la serie de políticas que comenzaron a implementarse en el país. También, la ciudad en el cine mexicano de los 90 y principios de los 2000 sería un escenario tanto estético como ideológico completamente distinto al que se filmó en Ciudad Satélite, Ciudad Universitaria, la colonia Jardines del Pedregal o los multifamiliares de Mario Pani.
La Ciudad de México, entendiéndola como una extensión territorial que abarca tanto al centro como la periferia, fue dura, sinónimo [...]
Como parte del contenido del número 105 de la revista Arquine, con el tema Mediaciones, conversamos con los fundadores de [...]