José Agustín: caminatas, fiestas y subversión
La Ciudad de México, entendiéndola como una extensión territorial que abarca tanto al centro como la periferia, fue dura, sinónimo [...]
28 abril, 2021
por Christian Mendoza | Instagram: christianmendozaclumsy

Presentado por:
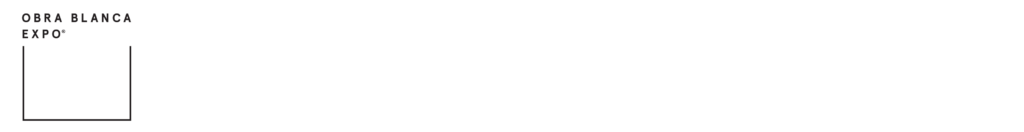
Uno de los invitados a la edición 18 del Festival Internacional de Cine de Morelia, celebrada en 2020, fue el director Alejandro González Iñárritu. Su presencia se debió a que Amores perros, su primera película, cumplía 20 años de haber sido estrenada. En conferencia de prensa, Iñárritu emitió algunas opiniones respecto a los recortes presupuestales al cine y a la cultura, aprobados por la administración actual. Una de estas declaraciones fue particularmente resaltada por la prensa nacional: “Un país sin cine es un país ciego, no apoyarlo es no apoyar la causa de una pobreza económica que nadie quiere y que tenemos que atender, pero también hay que redefinir la pobreza; no podemos permitir que haya pobreza cultural, científica, intelectual, porque eso es lo que va a prevenir la pobreza y la desigualdad.”
Además de establecer una relación causal entre la falta de producción cultural y la pobreza socioeconómica, Iñárritu habló sobre algo que podría llamarse un modo de ver ante la falta de estímulos gubernamentales para hacer películas. Aquella ceguera que raptaría a la audiencia mexicana afectaría también su entendimiento de la realidad. Partiendo de esto, se puede afirmar que las ideas de Iñarritu resultan un tanto irónicas si tomamos en cuenta el contexto bajo el que estrenó su primera cinta. Como menciona Ignacio Sánchez Prado en Screening Neoliberalism: Transforming Mexican Cinema (1988-2012), durante la década de los 90 fue privatizado el hábito de acudir al cine, un hecho que modificó los espacios de la ciudad y los modos de ver y habitar la realidad mexicana. Cines históricos como el Lido o el Palacio Chino cerraron ante la embestida de una experiencia multimedia y mucho menos asequible para el grueso de la sociedad, la experiencia traída por los complejos Cinemex. Acudir al cine se volvió un hábito de la clase media, y el cine mexicano respondió con éxito ante las nuevas exigencias de este mercado.
Películas como El callejón de los milagros (1995) de Jorge Fons, de alguna manera estudiaron cómo espacios totalmente locales serían modificados por una serie de políticas públicas que arrojarían al país a lo que se ha nombrado como globalización. Décadas después del cine dedicado a las vecindades, propio de una época en que las películas eran herramientas que afianzaban una identidad nacional, Fons hablaba de una vecindad y de cómo su comunidad se veía mermada por la trata de personas, la migración y el machismo. Amores perros (2000) no podría ser leída como una película que tensa lo global ante lo local, ni por su trama ni por la naturaleza de su producción. Sánchez Prado señala que Iñárritu pertenece a una generación de directores mexicanos que pudieron insertarse en mercados extranjeros —y nacionales— ya que su lenguaje visual retira toda referencia demasiado específica que pudiera impedir que sus películas pudieran ser fácilmente traducidas por audiencias globales. Esto se ve reflejado en Amores perros, donde la Ciudad de México es meramente un paisaje en el que una trama ocurre sin que las particularidades de la ciudad intervengan.

La película se divide en tres actos, que se titulan como los nombres de sus personajes protagonistas: Octavio y Susana, Daniel y Valeria, El Chivo y Maru. La primera dupla vive en un lugar al que se le puede identificar como Iztapalapa, en una casa donde la madre, dos hermanos y la esposa de uno de ellos coexisten en el mismo espacio. El paisaje que los rodea es de casas en obra negra. Por otro lado, la locación en la que se filma la historia de Daniel y Valeria tiene rasgos de la Condesa. Octavio es el jefe de una importante revista (en cuyas oficinas, significativamente, Iñárritu hace un cameo como parte del equipo que está decidiendo la portada del nuevo número: el mismo director hace referencia a su pasado como publicista) y decide divorciarse de su esposa para irse a vivir con una modelo española. Finalmente, el último acto de la película está sostenido prácticamente por El Chivo, un indigente y asesino a sueldo que se encuentra en muchos sitios de la ciudad para poder realizar sus trabajos. La historia de este hombre es de cómo intenta reunirse con Maru, su hija, quien piensa que su padre está muerto. La organización de la película busca estructurar un retablo de clases sociales y de espacios definidos por alguna economía; retablo que, hacia el final, se funde en un mensaje en apariencia universal: todos somos humanos. En su artículo “El mito de Amores perros”, el crítico Alonso Díaz de la Vega comenta que, bajo la mirada de Iñárritu, las clases sociales son motivadas por los mismos deseos. El asesinato, el robo y la traición no se perpetran según “razones sistémicas”. A decir de Díaz de la Vega:
No es una verdad sino una fantasía universal que en su generalización pierde matices, complejidades y, sobre todo, la oportunidad de hacer una película plenamente mexicana, es decir, una película decidida a estudiar el universo local en su geografía y sus causas. Al contrario, cuando vemos que El Chivo se desplaza con un carrito de basura desde Ecatepec hasta la colonia Condesa, no sólo da un asombroso salto de 30 km sino que los creadores no están pensando, como lo haría más adelante Alonso Ruizpalacios con Güeros (2014) y Museo (2018), en los habitantes de la Ciudad de México, capaces de entender la experiencia de perderse en los márgenes de la ciudad o de crecer en el suburbio de Satélite.
A este comentario, podrían contrastarse algunas nociones sobre cómo la globalización afectó específicamente al crecimiento urbano. El crecimiento de la mancha urbana volvió difícil mantener el mismo repertorio de referencias espaciales que, por ejemplo, el cine de la Época de Oro filmó con el fin de construir mensajes sociales. Visualmente, la ciudad no podía seguirse expresando solamente a través de paisajes como el de los mutifamiliares o de Ciudad Universitaria. Las calles, las líneas del metro y las formas de vivienda incrementaron hasta dejar una ciudad casi que inconmensurable. Pero narrar o filmar, de alguna manera, es materializar espacios. Ciertamente, Amores perros pretendió comprimir la totalidad de una ciudad y esta ambición terminó vaciándola de significados sociales, políticos o infraestructurales. David William Foster, en su libro Mexico City in Contemporary Mexican Cinema (2002), comenta que hablar sobre ciudad no es solamente referirse a la totalidad de un paisaje sino a las vidas que la habitan y que, de alguna manera, se ven afectadas por la arquitectura, las vías de transporte, los espacios de ocio o los sitios donde se pueden construir afectividades. Para William Foster, si una película se filma en un multifamiliar o en la intimidad de una cocina es porque los espacios están formando parte de la trama y están albergando a personajes que tendrían que ser diferenciados por su clase, su género, su preferencia sexual y por la clase de sitios que habitan.

Incluso es posible filmar un retablo de paisajes urbanos y de estratos sociales sin dejar de vigilar estas diferencias. El milusos (1981), dirigida por Roberto G. Rivera y con guion de Ricardo Garibay, es una película que habla sobre la totalidad de la ciudad y sobre cómo afecta la vida de su protagonista y de quienes lo rodean. “Le hizo de todo para conquistar la gran ciudad”, dice el cartel promocional de la cinta. Después de la muerte de su padre, un campesino llamado Tránsito, encarnado por el actor Héctor Suárez, decide migrar desde su pueblo en Tlaxcala a la capital, con el fin de encontrar mejores oportunidades laborales y, así, seguir manteniendo a su esposa y a sus tres hijos. Su método de migración activa una lectura importante sobre las relaciones entre el campo y la ciudad: Tránsito “va de mosca” en camiones que transportan vegetales y frutas, los cuales desembocan en la Merced, un mercado histórico de la Ciudad de México y que, bajo la lente del director, luce desbordado. Puestos en la calle, basura y automóviles abandonados dan la bienvenida a Tránsito. En “Apuntes para una ciudad monstruo: El milusos y la megalópolis”, Georgina Cebey comenta lo siguiente:
Lo primero que ve el personaje es La Merced, obra de Enrique del Moral. En ese entorno, en el que predominan autos y la natural confusión de decenas de transeúntes frente a la cámara parece anunciar la obsolescencia de la modernidad en el contexto de la nueva escala de lo inconmensurable. La presencia en la cinta de una vista lateral y varios fragmentos de la fachada articulan varias narrativas. Este mercado es también el centro donde diversos tipos de flujos confluyen todos los días.
La narración episódica de la película es una probable cita a la narrativa picaresca en la que un personaje, por lo general perteneciente a estratos sociales bajos, se aprovecha de sus empleadores al tiempo que él es explotado. El pícaro hace trampa para poder sobrevivir ya que, de alguna manera, esa es una vía para adaptarse a una sociedad en la que no está inserto más que como mendigo, ladrón o como un sirviente que no cuenta con la misma jerarquía que un mayordomo. Pero el caso de Tránsito es distinto, ya que su llegada a la ciudad es una experiencia cruel que le confirma, en momentos distintos, que él no puede formar parte de la ciudad. Ya sea como limpiador de puestos en el mercado, como vendedor de rosas o como dependiente de unos baños públicos (donde también ofrece, contra su voluntad, favores sexuales a la encargada), todo el tiempo se le está diciendo a Tránsito que él es un campesino y que tendría que volver a su tierra, donde tiene mínimo un pedazo de terreno para sembrar. Por supuesto, ninguno de sus empleadores se pregunta qué circunstancias llevaron a Tránsito a migrar, un dato importante dado que el inicio de los 80 en México fue también el de la implementación de políticas neoliberales que incrementaron el movimiento del campo a la ciudad: Tránsito no tiene cómo trabajar la tierra. Sin embargo, la capital y los capitalinos se arrogan el derecho a decirle que recuerde su identidad y su arraigo con la tierra. Que ni él ni los suyos tendrían por qué sumarse a la mancha urbana.
A decir de Cebey, el guionista propuso una pregunta que justificara la trama: “¿Qué puede hacer un campesino en la ciudad más extensa y poblada del planeta? Nada. Y todo. Es bueno para cualquier tarea que exija humillación y una inocencia mineral. Lo espera lo más duro y mísero, a cambio de unos cuantos pesos por jornada.” Partiendo de esta idea, Cebey afirma que el género del cine urbano es una manera de explicar cómo la ciudad no es meramente un paisaje sino también un territorio afectado por “cambios socioestructurales”, mientras que “la creación del personaje del milusos puede comprenderse como un ejercicio en el que se construye una subjetividad estrechamente vinculada al ámbito urbano y visceversa; es decir, un binomio operativo entre el sujeto y la ciudad en el que uno no puede comprenderse sin el otro.” La película de Roberto G. Rivera abarca distintas escalas: la del paisaje desbordado de la ciudad, donde vemos que siempre hay tránsito y hacinamiento en el transporte público y, por otro lado, la de las consecuencias del microempleo. No sólo Tránsito, sino que todos los habitantes están buscando trabajo, cuidando el negocio, colocando letreros de lo que saben hacer a las puertas de la Catedral Metropolitana a la espera de ser contratados. Hay vidas que se viven en esa capital, y su angustia se antepone al paisaje de monumentos y luces.
De hecho, uno de los momentos más importantes de la película es cuando Tránsito camina por la Alameda Central y Paseo de la Reforma. Al respecto, Cebey apunta:
Vemos al personaje hacer un breve recorrido por la zona. Con botas y sombrero, este campesino sortea el tráfico vehicular para atravesar la avenida Juárez. Un travelling sigue sus pasos hasta que se detiene un momento frente al Hemiciclo a Juárez. Ahí, el encuadre evita el conjunto escultórico que muestra a Benito Juárez junto con las dos alegorías que lo acompañan (la Patria y la Ley). En lugar de acudir a las esculturas para aludir al ideario juarista, se muestra un monumento sin héroe, poniendo en duda el significado de la obra y el significado de Juárez.
Después de un encuentro accidentado con la policía, Tránsito termina en la cárcel. Sucede que ahí es el único sitio donde él puede trabajar, vendiéndoles tortas y refrescos a los prisioneros. El comentario es amargo: la cárcel es la única fuente de estabilidad laboral para un campesino que buscó oportunidades en la ciudad. Pero si Roberto G. Rivera filmó no sólo el paisaje de una ciudad sino su ajetreo laboral (y económicamente precario), ¿qué otras narrativas, al margen de los retablos totalizadores, hablan sobre la ciudad y sobre experiencias particulares, y no por ello menos legibles? Por ejemplo, ¿cómo las mujeres narran la ciudad? ¿Cómo el crimen modifica su geografía? ¿Quiénes viven en los barrios que se encuentran en el centro territorial pero que no forman parte de un centro social? Estas son algunas de las cuestiones a las que el cine se ha aproximado.
La Ciudad de México, entendiéndola como una extensión territorial que abarca tanto al centro como la periferia, fue dura, sinónimo [...]
Como parte del contenido del número 105 de la revista Arquine, con el tema Mediaciones, conversamos con los fundadores de [...]