La ciudad en tiempos de algoritmos, corporaciones y derechos de autor. Una conversación con Conrado Romo
Fruto de más de una década de trabajo y de un prolongado periplo editorial, Copyright City (Fondo Editorial Tierra Adentro-Fondo [...]
25 agosto, 2023
por Olmo Balam
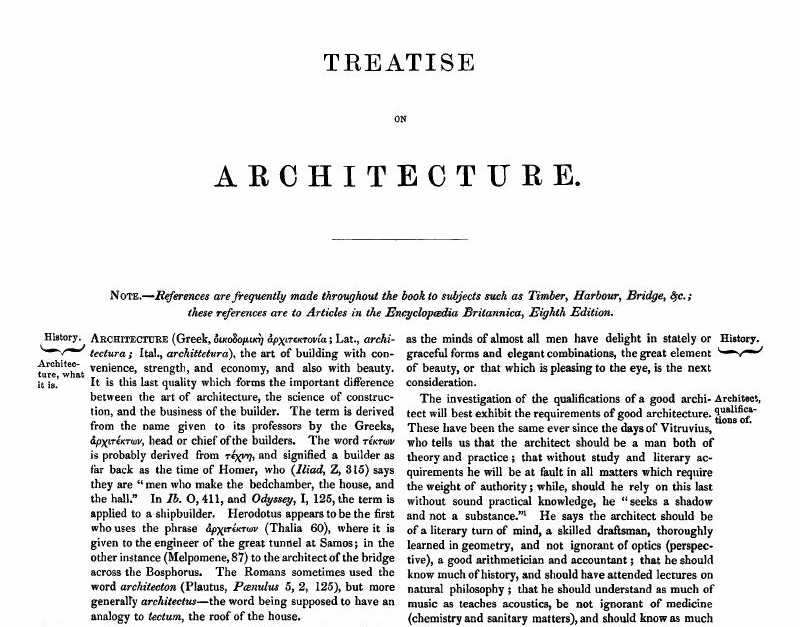
Una pregunta para el iniciado: ¿qué es la arquitectura? Desde un escritorio, frente a un teclado y el espacio en blanco (que parece infinito pero no lo es) de un procesador de texto, podría responderse que la arquitectura son algunas palabras: cabrio, tirantes, gavión, cimbra, extrusión, voladizo, encofrar, bóveda, restirador, hastial, arbotante, axonométrico. Extranjerismos como cul-de-sac, polder, xamfrà (que suena mejor en catalán que el castellano chaflán). Palabras que toman otro sentido: norte, losa (con “s”, no con “z”), sección, pilote, pabellón. Algunas ambigüedades en palabras de todos los días: cemento, en nuestra latitud mexicana, concreto para más formalismos, pero hormigón en el Cono Sur. Arquitectura también son algunos nombre propios (¿o sería mejor referirse a ellos en foucaultiano, ya que son todos modernos, como instauradores de discursividad?): Le Corbusier, Mies van der Rohe, Antoni Gaudí, Adolf Loos, Frank Lloyd Wright, Denise Scott Brown, Oscar Niemeyer, Mario Pani, Teodoro González de León…
Uno activa todo este repertorio de palabras y con ello, podría decirse, ha entrado por una ranura, la del lenguaje especializado, en el territorio de la arquitectura. Sí, es un flanco que parece mínimo, pero cuyo espacio ya es distinto al de, por ejemplo, una página donde se habla de meteorología o administración de empresas. Después de todo, en el espacio tipográfico —con sus vínculos ancestrales con la orfebrería y la propia arquitectura—, las formas (tanto sonoras como gráficas) de las palabras, se organizan con su propia peculiaridad.
Y aunque eso parece una respuesta —si no suficiente, al menos funcional— a la pregunta del principio, no está de más atender a las definiciones propiamente dichas, las que se ocupan de manera directa del quehacer arquitectónico. Sigamos a dos no-arquitectos que se han ocupado del tema.
“La arquitectura es el arte que dispone y adorna los edificios levantados por el ser humano para el uso que sea, de modo que la visión de ellos contribuya a su salud mental, poder y placer”, dice John Ruskin a la entrada de Los siete pilares de la arquitectura (1849), un libro clásico en lo que respecta a las palabras en su viaje hacia este territorio tan asociado a los edificios, los materiales de construcción y el elemento artístico-ornamental; en este caso, iglesias, catedrales y otros recintos sagrados del gótico.
Comparemos esto con una definición muy reciente, casi de ayer, de McKenzie Wark, en su ensayo “La arquitectura tiene disforia y quiere transicionar” (que está por publicarse en el número otoñal de Arquine de este año, el volumen 105). La pensadora australiana comienza su texto diciendo:
Tomemos la arquitectura, en su forma más rudimentaria, como una estructura que crea una relación estable entre un interior y un exterior, que mantiene algo afuera y algo adentro. Una arquitectura subordina el vector de movimiento dentro y fuera de un lugar particular al mantenimiento de la membrana que separa el interior del exterior. Una arquitectura hace, y regula, una interioridad”.
En este caso es casi palpable la elegancia (como de pared blanca en un museo) de la abstracción: ni siquiera es necesario que Wark hable de edificios, ya que su definición puede expandirse —como sucede párrafos más adelante— a otros fenómenos: el metabolismo, la guerra (y sus formas construidas, como los búnkers o los puertos artificiales), las identidades de género (sobre todo la hegemónica) o la terraformación antropogénica. Es más, la autora propone hablar de kainotectura (del griego kainos, que se refiere a nuevo), destinada a erigir una relación inestable con el exterior, en oposición a lo rotundo y duradero de la arquitectura clásica. Resuenan en esta armónicos y ecos provenientes del arte contemporáneo, la arqueología de medios, y las mil y un vanguardias del siglo pasado que reflexionaron sobre el espacio. Es una definición incluso amigable para, quien como escribe este texto, sabe apenas lo mínimo de arquitectura.
Pero quizá en su propia genialidad —o medialidad— está su punto más vulnerable. Es posible que al ciudadano de a pie lo que dice Wark le transmita poco de lo que habitualmente relaciona con la arquitectura: avenidas y vialidades obstruidas (“en obra negra”), constructores, vigas, grúas, inauguraciones con largos listones rojos, planos extendidos sobre una mesa (en la que puede haber tanto escalímetros y compases como naipes y vasos con refresco): arquitectura, después de todo, es construir edificios.
Volviendo a Ruskin, su definición quizá es demasiado literal u obvia tras un siglo y medio de transformaciones en la profesión, la filosofía y el papel público de los arquitectos. No obstante, Ruskin sigue siendo el maestro de un arte —también de nombre griego—, la écfrasis, o la descripción verbal y vívida de lo visible; en sus escritos fue capaz de reconstruir con palabras palacios, tracerías, fachadas, capiteles, campanarios, balcones, así como pinturas u obras de decoración.
Sean las lámparas de Ruskin, que perviven en todo arte —sean los palacios venecianos, las catedrales góticas o el arte prerrafaelita—; o la kainotectura de Wark (mutación teórica y vector de transformación); hay aquí dos caminos aquí para un mismo esfuerzo de écfrasis, ya no de algo visible, sino de un campo o práctica: la arquitectura, esa gran metáfora, en circulación perpetua entre el interior y el exterior del lenguaje.
Fruto de más de una década de trabajo y de un prolongado periplo editorial, Copyright City (Fondo Editorial Tierra Adentro-Fondo [...]
La arquitecta colombiana Ana Elvira Vélez lo tiene claro: si es posible empezar a mitigar las crisis de vivienda y [...]