La ciudad en murmullo
La sociedad suena, las ciudades suenan; uno puede reconocer la voz de un ser querido u odiado, pero también la [...]
12 febrero, 2019
por Manuel Delgado

Presentado por:
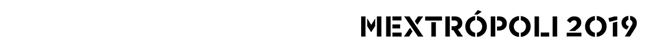

Una premisa para asumir de entrada: no oímos sonidos, sino silencios, o mejor dicho, pausas o intervalos vacíos que distan‑ cian entre sí los sonidos y nos permiten distinguirlos y asignarles naturaleza. Explicado de otro modo, no oímos sonidos, sino relaciones entre sonidos. Una forma como otra cualquiera de recordarnos hasta qué punto los sonidos —incluso aquellos que catalogamos como «ruidos»— se asocian entre sí y sólo pueden entenderse en tanto un código —inevitablemente cultural— que los ordena y jerarquiza, o hace caso omiso de ellos. Esto es así en varias circunstancias: ya sea que las percepciones acústicas correspondan a la comunicación entre personas o procedan de ese mundo que también nos habla, por mucho que no le queramos responder; o si se les atribuye o busca sentido, como si pertenecieran a ese pozo ciego al que van a parar las anomias sonoras, los parásitos, lo irrelevante; o si nos causan placer o bien nos resultan molestas, amenazantes o nos delatan; si vehiculan el fluido de las informaciones o lo obstruyen u obstaculizan.
En efecto, si en cualquier contexto es pertinente el énfasis en la dimensión acústica del hecho de estar juntos, como humanos, lo resulta todavía más cuando nos referimos a ambientes urbanos, en los cuales la exuberancia y la intensidad de los materiales sonoros nos podrían dar la impresión de que se ha producido un nivel ya ininteligible de saturación. Bien al contrario, es en las ciudades y en especial en sus calles donde más adecuadas se antojan las analogías sónicas, puesto que la ciudad constituye —evocando el título de una célebre película de Walter Ruttman—, una sinfonía.
Es ahí, en el trajín de la vida pública urbana donde parecería más importante asegurar las sintonías en la comunicación persona‑persona, amenazadas por todo tipo de distorsiones, y donde el concierto entre los seres humanos —es decir, la sociedad— resulta al tiempo más costoso y más creativo. Entonces se entiende que pocas figuras se presten mejor a la comparación con la ciudad que la selva o el bosque, no porque —como pretendería el más grosero de los darwinismos sociales— se desarrolle en ella una pugna despiadada por la supervivencia, sino porque las diferentes formas de vida presentes se ven obligadas al acuerdo —no despojado por fuerza de conflicto—, que es también acuerdo entre sonidos. No hay que olvidar que, en sus primeros pasos, la etnografía de la calle, cuando sólo existía en forma de intuiciones poéticas, entendió enseguida que ese tipo de escritura que estaba por hacer y que asumiría el objetivo de captar una vida social marcada por la inestabilidad y el movimiento, tendría que ser en buena medida una musicología, puesto que era en las ondulaciones sonoras irregulares de la vida en la calle y en sus accidentes donde se encontraba el núcleo más sorprendente e inasible de la experiencia urbana. Así, Charles Baudelaire podía escribir una carta a Arsène Houssaye, publicada en Mi corazón al desnudo, que decía:
¿Quién de vosotros no ha soñado, en sus días de ambición, el milagro de una prosa poética musical, sin ritmo, sin rima, tan flexible y dura a la vez como para poder adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño, a los sobresaltos de la conciencia? Es especialmente del contacto de las grandes ciudades y del crecimiento de sus innumerables relaciones que nace este obsesionante ideal. Usted mismo, mi querido amigo, ¿no ha intentado acaso traducir en una canción el estridente grito del vidriero y de expresar en una prosa lírica todas las desoladoras sugestiones que envía este grito a través de las más altas incertidumbres de la calle hasta las más recónditas buhardillas?
En un sentido parecido, escribiría Walter Benjamin a partir de su experiencia marsellesa, incluida por él mismo luego en sus Cuadros de un pensamiento:
Arriba en las calles desiertas del barrio portuario están tan juntos y tan sueltos como las mariposas en canteros cálidos. Cada paso ahuyenta una canción, una pelea, el chasquido de ropa secándose, el golpeteo de tablas, el lloriqueo de un bebé, el tintineo de baldes. Pero es necesario estar solo y errante en este lugar para poder perseguir estos sonidos con las redes de cazar mariposas cuando, tambaleantes, se disuelven revoloteando en el silencio. Porque en estos rincones abandonados todos los sonidos y las cosas tienen su silencio propio, así como la tarde en las alturas existe el silencio de los fallos, el silencio del hacha, el silencio de los grillos. Pero la caza es peligrosa y finalmente el perseguidor se desploma, cuando una piedra de afilar, como un enorme avispón, lo atraviesa con su aguijón silbante desde atrás.
El cine ha ilustrado también esa condición sónica de la vida urbana. Al poco de arrancar el cine sonoro, en 1932, Rouben Mamoulian dedicaba los primeros minutos de su Love me Tonight, a registrar el amanecer de una ciudad por medio de los sonidos elementales que indicaban su despertar. Recuérdese la secuencia de The Clock, una de las primeras películas de Vincente Minnelli (1945), en que Judy Garland y Robert Walker pasean por el Central Park de Nueva York de noche, luego de haberse conocido casualmente en una estación. En un momento dado el muchacho llama la atención sobre el silencio que parece reinar en el lugar. La protagonista le desmiente de inmediato y le invita a prestar atención a los sonidos urbanos que llegan desde lejos —los cláxones de los coches, las sirenas de los barcos, voces de gente a la distancia—, que se van configurando entre sí hasta transformase en una melo‑ día y en la señal que le indica a él que ha llegado el momento de un primer beso. Este mismo escrito reclama como título aquellos «murmullos en la ciudad» con que se presentó en español People Will Talk, una de las películas más desconocidas e interesantes de Joseph L. Mankiewicz (1951).
La idea de que una ciudad puede ser pensada en términos de una armonización sonora escondida ha sido recurrentemente explicitada. El reconocimiento de la presencia de una «melodía oculta» o un «bajo continuo» en el substrato de las motricidades cotidianas es estratégico para sustentar la viabilidad de una sonografía de los usos del espacio urbano, que consistiría en tratar de distinguir entre la actividad de hormiguero de las calles y de las plazas, la escritura a mano microscópica, desarrollo discursivo no menos «secreto», en apariencia confuso, que enuncian caminando los transeúntes, cuyas actividades motrices son variaciones sobre una misma pulsión rítmica de base.
De ahí también la lúcida intuición teórica —una vez más— de Henri Lefebvre, del ritmoanálisis, un concepto tomado de Bachelard que le servía para nombrar una metodología para el conocimiento del espacio social. El ritmoanálisis fue una propuesta de estudio de los grandes ritmos, interiores y sociales, objetivos y subjetivos, cósmicos y culturales que acompasaban la vida cotidiana, pero también de aquellos otros ritmos menores que la atravesaban, la agitaban. Se proponía estudiar las regularidades cíclicas —ondulaciones, vibraciones, retornos, rotaciones— y las interferencias o interacciones que sobre éstas ejercían ciertas linealidades, hechos particulares que irrumpían en lo cíclico, punteándolo, interrumpiéndolo. Ritmo, entendido como repetición en un movimiento diferencial y cualificado en el que se aprecia un contraste constante entre tiempos largos y breves, en el que se incluyen altos, silencios, huecos, intervalos o, por emplear el símil musical, alturas, frecuencias, vibraciones. La reproducción mecánica se ejecuta reproduciendo el instante que lo precede, reiniciando una y otra vez el proceso, con todas sus modificaciones, con su multiplicidad, con su pluralidad. Sucesiones temporales de elementos bien marcados, acentuados, contrastados, que mantienen entre sí una relación de oposición.
Ritmo, también como movimiento de conjunto que arrastra consigo todos esos elementos. El ritmo es entonces una construcción general del tiempo, del movimiento, del devenir, reproducción mecánica que reproduce el instante que lo precede, que reinicia una y otra vez el proceso, con todas sus modificaciones, con su multiplicidad, con su pluralidad. Condición inmanentemente rítmica de cualquier forma de vida animada y, a la vez, de la inflexión rítmica que los seres humanos imprimen a todas sus prácticas tempo-espaciales, más intensa si cabe en contextos urbanos. Y es que se ha repetido que la sociedad es comunicación, también sonora, un colosal e inagotable sistema de signos sónicos que, debido a que son signos, sólo pueden ser concebidos en y para el intercambio. Una parte inmensa y fundamental de eso que no hace sino circular y que vincula unos a otros y con el universo en que vivimos es sonido. Existe una materia sonora que no hace sino metabolizarse en vida social humana, puesto que sea cual sea su fuente de emisión, son los humanos quienes la con‑ vierten en sentido y estímulo para la acción.
La sociedad urbana suena, las ciudades suenan; uno puede reconocer la voz de un ser querido u odiado, pero también la voz, como si fuera la de esos seres vivientes que en realidad son, del mercado, del puerto, de la catedral o del prostíbulo. Podemos incluso oír las voces de lo que no está o de quien se ha ido, puesto que eso que llamamos memoria no es otra cosa que mera psicofonía y lo que se presenta como la Historia su institucionalización. Todo ese telón sonoro hecho de susurros, ecos, aulllidos, bramidos, chirridos y chillidos no es un ambiente, un paisaje o un contexto sensible que nos rodea pasivo, a la manera de un envoltorio; proceda de otros seres humanos o de las cosas con las que éstos dialogan, esa urdimbre de sonoridades da cuenta de nuestra existencia como seres que escuchan y son escuchados, que se demuestran unos a otros al hacerlo y que, como hacía decir Virginia Woolf a uno de los personajes de Las olas, «no somos gotas de lluvia que el viento seca. Provocamos el soplo en el jardín y el rugido en el bosque».
Esa inmensa complejidad sonora que forma la vida urbana es algo ajeno a lo que conciben los profesionales «especialistas» en ciudad, a quienes les preocupa ante todo la inteligibilidad de aquello que diseñan y administran. Lo que buscan obtener sus proyectos son ordenamientos que no sólo son formalizaciones o morfologías claras que aspiran a mantener a raya la amenaza que para su sueño de orden supone la complejidad de lo social, sino también discursos, enunciados no menos simples y simplificadores destinados no sólo a ser legibles, sino también a ser leídos en voz alta, repetidos a la manera de una salmodia ritual que no pudiera obtener más que repeticiones o un número restringido y mínimo de versiones. Esto es, el proyecto‑discurso se despliega en el tiempo y el espacio para ser pronunciado, para ser dicho y escuchado.
Esa palabra clara que el proyecto procura emitir ha de imponerse a lo que para el diseñador urbano o el político municipal no es sino un galimatías ilegible, sin significado, sin sentido —cuanto menos sin un sentido o un significado—, que no dice nada, puesto que es la suma de todas las voces lo que produce un rumor, a veces un clamor, que es un sonido incomprensible, que no puede ser traducido puesto que no es propiamente un orden de palabras, sino un ruido sin codificar, parecido a un gran zumbido. Una prueba más de que es posible intentar que la ciudad se pueda interpretar a la manera de un texto, pero es inútil reducir lo urbano a un único mensaje. La ciudad puede ser escuchada, estructurada a la manera de un lenguaje, en cambio, lo que se agita en su seno, lo urbano, provoca esa sonoridad lacustre antes referida, hecha de disoluciones y coagulaciones fugaces provocadas por un enjambre de sociabilidades minimalistas conectadas entre sí hasta el infinito, pero también constantemente interrumpidas de repente, a veces para desvanecerse para siempre. Lo que oyen los tecnócratas cuando se asoman o bajan a las calles es el runruneo que provoca la proliferación y el entrecruzamiento de relatos, y de relatos que, por lo demás, no pueden ser más que fragmentos de relatos, relatos permanentemente cortados y retomados en otro sitio, por otros interlocutores.
Polifonía de los pasajes y de los tránsitos, la sonoridad urbana es la que emite un torbellino que nunca descansa, sin significado, articulado de mil maneras distintas…, zumbido, silbido, alarido silencioso o clamoroso, que emite un cuerpo sólo huesos, carne, piel, musculatura, oquedad de piel azuzada por la intensidad de una pasión que lo atraviesa en todas direcciones y que no puede ser calmada. Lo que se escucha en las calles es la amalgama de vehículos, fragmentos de vida, miradas, accidentes, sor‑ presas, naufragios, deseos, complicidades, peligros, niños, huellas, risas, pájaros, ratas…, una especie de masa sonora apenas diferenciable que, en función de las horas del día, podría pasar de un murmullo apenas perceptible hecho de pequeñas erupciones sonoras, a un estruendo indescifrable, una barahúnda de señales de origen incierto y valor desconocido.
Este texto se publicó en el libro Habla Ciudad, con motivo de la primera edición del Festival de Arquitectura y Ciudad MEXTRÓPOLI. Aparta la fecha y acompáñanos a vivir la ciudad extraordinaria en su próxima edición que tendrá lugar del 9 al 12 de marzo de 2019.
La sociedad suena, las ciudades suenan; uno puede reconocer la voz de un ser querido u odiado, pero también la [...]