“Ideas en tránsito. No – construidos”, una exposición de Enrique Norten | TEN arquitectos en el Museo Franz Mayer
En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]
22 julio, 2024
por Alejandro Hernández Gálvez | Twitter: otrootroblog | Instagram: otrootroblog

Columna inspirada en hechos reales.
En algunas regiones de Europa, durante la Edad Media, robar de la cosecha ajena era considerado un crimen grave, de peor tipo que robarle el bolso o la cartera a alguien, aunque era una afrenta de menor gravedad que un homicidio. La pena podía llegar a la amputación de la mano, normalmente la derecha, para evitar, se supone, que el ladrón volviera a robar y, sobre todo, para dejar una marca visible que lo señalara de por vida. Se consideraba que era una afrenta así de grave porque la producción de comida, entre todas las actividades humanas, seguía requiriendo la mayor cantidad de trabajo. Pero, sobre todo cuando fue imponiéndose, a partir del siglo XIII, la idea de la propiedad privada de la tierra, y de sus frutos. Porque, más allá de lo que diga su amigo liberal de confianza —sea neo o clásico, da igual—, la propiedad privada, en especial la propiedad privada de la tierra, no es algo ni “natural” ni “consustancial”, ni siquiera es un “derecho fundamental” de los seres humanos. La propiedad privada de la tierra es una noción con una historia relativamente reciente en la historia humana —unos 7 siglos frente a 200 mil años— y que, además, no se pensó como evidente en todo el mundo, sino que fue impuesta a la fuerza en muchas regiones del planeta —algo así como: “te voy a explicar: la propiedad de la tierra es un derecho fundamental del hombre… blanco, así que ahora yo soy el dueño de todo esto.”
Vivo en un edificio construido a finales de los años 50 en la colonia Hipódromo —aunque decimos que está en la Condesa—. Tiene 6 pisos, con 4 departamentos en cada uno, excepto los 2 últimos que sólo tienen departamentos al frente, y cuartos de servicio del lado del patio, lo que da un total de 20 departamentos. En el patio trasero, hacia donde se orientan los cuartos de servicio, hay una jardinera de no más de 1 metro de ancho con plantas, arbustos y un par de árboles. Uno de los árboles es un aguacate y cada año da aguacates… Tras la cosecha, que hace el jardinero que cuida la jardinera, aparece una canasta llena de aguacates en el vestíbulo para que cada uno de los habitantes del edificio, propietarios o inquilinos, disfrute de los frutos de nuestro árbol, llevándose a casa algunos aguacates.
Hace unos días en el chat del edificio, una persona, habitante de uno de los departamentos que también tienen vista al patio trasero, explicó que desde su balcón se ve el árbol de aguacates, y que unos, que había visto colgando de las ramas, ya no estaban ahí. No hemos visto en el vestíbulo la canasta con los aguacates comunitarios, así que, intrigado, preguntó: ¿dónde quedaron nuestros aguacates?
Hace un par de años instalaron en el edificio un sistema de cámaras de vigilancia. En el vestíbulo del edificio se instaló también una pantalla de televisión que, dividida en una retícula de 3 × 3, tiene 8 recuadros con imagen y uno negro, así que supongo hay 8 cámaras instaladas. A los pocos meses de instaladas las cámaras, el automóvil de algún vecino fue ligeramente raspado por otro automóvil. Nadie dijo nada. En el chat del edificio, el afectado dijo que, ya que nadie confesaba su crimen, habría que revisar las grabaciones del sistema de vigilancia. Fue entonces cuando recibimos la terrible noticia por parte del administrador: no había grabaciones. Ustedes aprobaron un presupuesto para cámaras, pero jamás se habló del servidor necesario para grabar y archivar los videos. Si en lugar de un chat hubiera sido una reunión física, todos nos habríamos visto las caras unos a otros preguntándonos a quién colgarle encima semejante idiotez. Entonces, ¿para qué sirve el sistema de vigilancia? El problema fue resuelto, previo pago de una cuota extra, algunas semanas después. Por suerte, si así quieren llamarle, el progreso tecnológico nos permite tener, en un edificio de la Condesa, un sistema de vigilancia que hace unas décadas era imaginable sólo para la Casa Blanca o el Kremlin. Por algunas semanas o meses —dependiendo de qué tanta capacidad de memoria asignáramos a las grabaciones— tendríamos el registro de todo lo que pasaba en las áreas que abarca el sistema de cámaras. Por suerte, el patio trasero y su jardinera estaban incluidos en su rango.
“Quiero que se revisen las grabaciones del sistema de vigilancia”, escribió en el chat el vecino que había alertado sobre la desaparición de nuestros aguacates. La persona de la empresa que administra el edifico respondió prontamente: “con mucho gusto, ¿de qué fechas?” “Desde hace quince días para acá”, fue la respuesta, seguida por: “y quiero estar presente”. No pude evitar imaginar esta escena como una en una serie de detectives: una habitación forense con un muro lleno de monitores, el especialista en videovigilancia sentado frente a una pantalla más grande controlando la velocidad de la reproducción y el vecino, que dejó de ver aguacates donde antes los había visto, acompañado de otros dos que serían testigos, todos ellos siguiendo la proyección con suma atención, cuadro por cuadro: “ahí están, ahí están, siguen… ¡desaparecieron!, ¿vieron?: ahí se ven, ahora no se ven.” Y entonces, el especialista en videovigilancia haría un acercamiento a la sombra entre los árboles y una captura de su imagen, para procesarla con los programas de reconocimiento facial mediante inteligencia artificial más sofisticados y compararlos con las fotos de las dos personas que se turnan el puesto de conserje. Porque, ¿quién más iba a ser? Todos los que vivimos en el edificio sabemos que tendremos derecho a tomar, de la canasta en el vestíbulo, los aguacates que se nos den la gana —sin abusar, calculando que alcance para todos—. ¿Por qué un vecino iba a robarse sus propios aguacates?
Aquí cabe una digresión para preguntarnos, más bien, ¿por qué afirmamos que son nuestros aguacates? Sí, ya sé: son frutos del árbol que está en nuestro patio trasero; pero, ancestralmente, en relación a los frutos de la tierra, la propiedad del terreno es sólo uno de los factores que servían para decidir la propiedad de lo cultivado. Porque los frutos de la tierra se cultivan y cosechan y nosotros no hacemos eso. Más aún, quienes vivimos en departamentos con vista a la calle podemos ignorar la existencia del aguacate y sus frutos.
No es que minimice la importancia de nuestros aguacates, claro que no. Tengo noticias de la importancia del aguacate, de su consumo creciente y casi obsesivo en Estados Unidos y de cómo la demanda de aguacates, también creciente, no sólo ha tenido efectos en el intercambio económico entre ese país y el nuestro, sino que incluso es un factor para que los campesinos michoacanos decidan si cultivar aguacate o amapola.
Al contrario, pienso que entender por qué a nuestro vecino le preocupan tanto sus aguacates —y esta frase no esconde ninguna alusión sesgada a la etimología de la palabra— nos podría llevar a replantear las complejas relaciones entre propiedad, comunidad, vivienda, territorio, producción y sostenibilidad, por mencionar sólo algunas problemáticas. Y el problema no son los aguacates en específico, sino cuándo son nuestros, pero no tuyos; lo que aplica, también, al terreno, las edificaciones, las plazas, los parques, las calles con sus banquetas, tu casa y su patio trasero con arbustos y, quizá, un árbol que, por suerte o gracias al trabajo de alguien, dará aguacates o limones. Por ahí pasan buena parte de los cuestionamientos y las probables respuestas a los problemas de sustentabilidad que nuestras ciudades enfrentan desde hace años. Porque, quizá, la sustentabilidad de nuestras ciudades dependa de replantear quién es ese nosotros en la frase “nuestros aguacates” o, dicho con mayor claridad, replantear la propiedad de la tierra y los usos comunes de la misma.
Termino citando in extenso la introducción de Álvaro Sevilla Buitrago a su libro Against the Commons. A radical History of Urban Plannig (2022), que espero pronto pueda comentar con la profundidad que se merece, no sin antes aventurar el lema de una primera fase para un proceso de desmantelamiento de la idea de propiedad privada: colectivicemos los patios traseros para que los aguacates sean realmente nuestros.
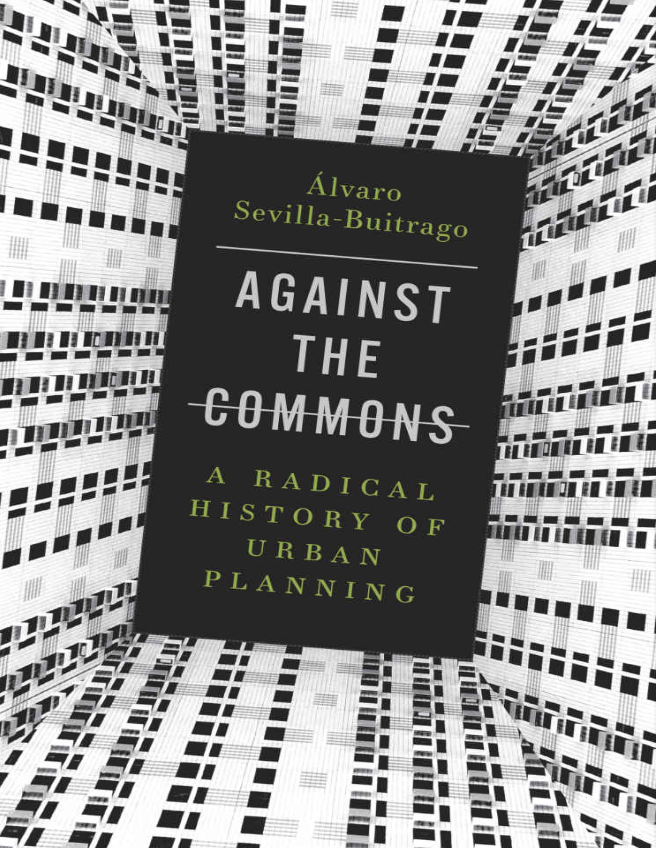
Imagine un paisaje en el que las viviendas se entrelazan con talleres, fábricas y huertos colectivizados. Imaginemos un tejido urbano abigarrado con enclaves rurales y franjas de tierras de cultivo donde los humanos conviven con el ganado. Imaginemos un lugar en el que las redes metabólicas, los ciclos de nutrientes y materias primas, y los flujos de energía estén contenidos y controlados en gran medida por las comunidades locales. Trabajo y ocio se alternan y mezclan en calles impregnadas de una atmósfera de intensa convivencia. Los espacios públicos son, de manera simultánea, lugares de trabajo, comercio y celebración colectiva, vagamente delimitados y reinventados de forma continua por los usuarios, de acuerdo con sus necesidades diarias. Mujeres y niños son protagonistas activos de esta constelación de acontecimientos y encuentros. Son los principales agentes de la vida comunitaria, y la imbuyen de los distintos ritmos de reproducción social. Las minorías de diferentes orígenes étnicos y culturales también desempeñan un papel fundamental a la hora de definir estos entornos como mosaicos de prácticas sociales heterogéneos, a veces contradictorios. Imaginemos un conjunto de archipiélagos de centralidad entrelazados y jerarquías espaciales superpuestas que hacen que el territorio sea difícil de leer, comprender y monitorear. Las instituciones y élites estatales han perdido gran parte de su jurisdicción sobre esta red de asentamientos, que siguen, de manera parcial, desvinculados de dinámicas nacionales y globales más amplias. Sus espacialidades giran en torno a las minucias desordenadas de las necesidades y arreglos cotidianos; las relaciones de mayor escala están subordinadas desde su estructura. La propiedad privada existe, pero como un régimen relativo, no exclusivo y variable en el espacio y el tiempo. La propiedad está integrada y depende de acuerdos consuetudinarios más amplios de tenencia y uso que desdibujan los límites entre posesión individual y colectiva. En estos entornos, la idea misma de lo urbano está enmarcada por representaciones, narrativas e identidades que emanan de redes locales y las refuerzan como entornos autónomos. Imaginen un régimen de urbanización que no está orientado al crecimiento sino más bien a la autorreproducción comunitaria, la creatividad y el cuidado cooperativos, el juego y el placer.
Este libro cuenta la historia de cómo esos aspectos se convirtieron en eso: imaginación. Hoy en día, un número creciente de teóricos críticos, historiadores radicales e investigadores militantes evocan la forma subyacente detrás de muchos de estos fenómenos con un concepto difícil de alcanzar: los bienes comunes. Descrita como la principal línea de frente de las luchas en curso por la transformación social, la idea de los bienes comunes está en el centro de las visiones emergentes de un futuro poscapitalista. En el pasado, sin embargo, las configuraciones y disposiciones mencionadas con anterioridad eran ingredientes esenciales de espacios sociales muy reales. Al reflexionar sobre el potencial explosivo de las metrópolis contemporáneas como lugares de encuentro, diferencia y antagonismo, activistas y académicos radicales retratan la urbanización como un catalizador para el renacimiento de los bienes comunes. Los planificadores espaciales progresistas también lamentan su desaparición y se esfuerzan por revivirlos.
Esto es una triste ironía porque, como veremos, la planificación urbana y la urbanización capitalista han sido en realidad agentes clave en la descolectivización de la sociedad y la destrucción del espacio comunal. Esta agencia negativa ha sido poco estudiada en las evaluaciones históricas y teóricas existentes de la disciplina, que tienden a describir el “proyecto de planificación” como un esfuerzo benéfico para mejorar las condiciones físicas, económicas, ambientales y sociales de las ciudades. Al mismo tiempo, las explicaciones existentes sobre la toma de los bienes comunes en las ciencias sociales a menudo descuidan su dimensión geográfica, o presentan el espacio como un receptáculo inerte, no como un instrumento activo movilizado para producir o destruir formaciones comunales. En otras palabras, se presta poca atención a la mecánica de la desposesión espacial y a cómo funcionan técnicas y procedimientos particulares para articular estos procesos. Esto inhibe nuestra capacidad para captar y revertir dinámicas que obstaculizan las supuestas potencialidades emancipadoras de planificar y limitan el desarrollo de las urbanizaciones como un proceso de liberación colectiva.
En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]
The scale needs to be balanced. Negative contributions to climate change in architecture remain larger than the projects that aim [...]