10 octubre, 2018
por Guillermo Osorno

Presentado por:
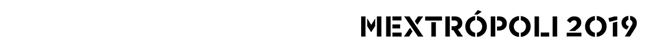
 Fotografía © Moritz Bernoully
Fotografía © Moritz Bernoully
Desde hace unos meses tengo un programa de radio que trata sobre la ciudad de México. Durante una temporada me dio por preguntar a los invitados a qué suena la ciudad, una manera de imaginar qué es lo que la ciudad dice. Para algunos optimistas, la ciudad suena al timbre de las bicicletas que desde hace algunos años repican gracias a que muchos ciclistas tomaron las calles; a otros, la ciudad les suena al ruido de los microbuses, que forman parte de un monstruoso sistema de transporte concesionado (cedido) a particulares que abusan de la gente y causan no pocos accidentes y muertes; a otros más, la ciudad les suena a protesta. Este sonido es molesto, según algunos: significa cierre de calles, tráfico detenido por horas, caos. Otros me dijeron que ése era un sonido esperanzador, sobre todo en medio de tanta homogeneidad; que las protestas son el termómetro de nuestra vida democrática.
Hubo un tiempo en que la ciudad sonaba a las campanas de las iglesias: era una urbe pacata y tan aburrida que algunos cronistas del modernismo literario, como Luis G. Urbina, escribieron textos animando a sus habitantes a que salieran a divertirse y comunicaran sus goces. Hubo que esperar a la instauración del régimen salido de la Revolución Mexicana para que la ciudad comenzara a sonar distinto. Con la popularización de la radio, comenzó a oírse como Agustín Lara y sus canciones románticas que tratan de putas ideales. Allí donde terminaba la familia y la iglesia, nació la vida nocturna. El Distrito Federal se convirtió en la capital del entretenimiento de América Latina y la ciudad sonó también al mambo de los cabarets. Era cosmopolita, recibía influencias de otras partes del mundo y las exportaba; pero también era una ciudad de inmigrantes, de gente que cambiaba el campo por la ciudad y por eso igualmente sonaba a música ranchera, a mariachi, a José Alfredo Jiménez y cuanta invención hubo sobre lo mexicano abandonado, ardido, borracho, sufrido, chingado.
Para mí, los años sesenta en la ciudad de México suena a un oscuro grupo llamado The Tepetatles, parodia de The Beatles. El músico y actor Alfonso Arau lo formó en 1965 para presentarse en uno de los cabarets más rumbosos de la ciudad. Llamó a José Luis Cuevas y a Vicente Rojo para lo relativo al arte visual del espectáculo y a Carlos Monsiváis para las letras (por cierto: la voz de Monsiváis, monótona y sarcástica, sonará a la ciudad de México desde entonces). Grabaron un disco de culto. Una de las canciones está dedicada a la Zona Rosa, el barrio más cosmopolita de un país que llevaba treinta años de crecimiento económico ininterrumpido. La canción comienza: “Es la Zona Rosa / una bella cosa / para quien la vida / debe ser vivida / avec plesir.” La canción se mofaba del escaparate más elegante del milagro mexicano; un milagro que terminó a tiros sobre los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, poco antes de las Olimpiadas de 1968. La ciudad desde entonces también suena a esos tiros.
A sueños rotos. El otro sonido de la ciudad es el del temblor de 1985. Es el sonido de los edificios al caer, cientos de ellos, y de las ambulancias que no paraban de sonar. Es el sonido de los picos y las palas de la gente que se organizó para sacar a los muertos de los escombros, a espaldas del Estado, que sufrió una parálisis. En los noventa, la ciudad suena a la voz de los delincuentes que se subían a un taxi y te secuestraban por un rato; suena al timbre de los cajeros automáticos a donde te llevaban para que les dieras tu dinero. Suena a desigualdad brutal y a urbanismo salvaje. Los chilangos estábamos dispuestos a creer todo de la ciudad; la aparición de un chupacabras, la llegada salvadora de los zapatistas, el descubrimiento de una rata del tamaño de un león en los basureros del oriente.
Pero siempre ha habido poesía. Recuerdo una crónica que a principios de 2000 escribió Tim Weiner, entonces corresponsal del The New York Times, sobre los nombres de las calles de la ciudad. Era una metáfora de la descarnada falta de planificación urbana que, sin embargo, creaba sonidos y significados sorprendentes. “Las calles Democracia, Justicia y Derechos Humanos están en un barrio bravo”, decía Weiner. “El canal de Panamá recorre escasamente cien metros, pero la Avenida de los Cien Metros recorre casi una milla”.
Yo creo que hoy la ciudad suena a cumbia. Es decir, suena a cientos de ritmos musicales de las innumerables salas de concierto y festivales, un signo inequívoco de la recuperación de la ciudad y su vitalidad cultural. Pero suena a cumbia, a la cumbia que hacen sonar los vagoneros en el metro por medio de bocinas portátiles, para vender discos pirata; suena a la cumbia de los sonideros de la colonia Doctores, y a Los Ángeles Azules, el grupo musical que, desde Iztapalapa, la zona más poblada de la ciudad, conquistó el mundo.
Este texto se publicó en Arquine No. 67 | Habla Ciudad, con motivo de la primera edición del Festival de Arquitectura y Ciudad MEXTRÓPOLI. Aparta la fecha y acompáñanos a vivir la ciudad extraordinaria en su próxima edición que tendrá lugar del 09 al 12 de marzo de 2019.