José Agustín: caminatas, fiestas y subversión
La Ciudad de México, entendiéndola como una extensión territorial que abarca tanto al centro como la periferia, fue dura, sinónimo [...]
30 noviembre, 2020
por Christian Mendoza | Instagram: christianmendozaclumsy


Presentado por:
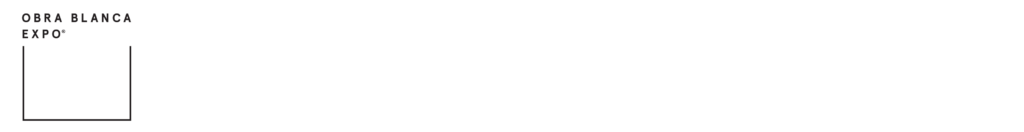
En la fotografía vemos a un hombre de perfil. Una luz oblicua apenas define su rostro y ensombrece sus ojos, dejando ver sólo el aro de sus elegantes gafas. El hombre está de pie frente a un mapa que cubre la totalidad de un muro. La zona que aparece en el mapa es los Jardines del Pedregal, donde Luis Barragán, el hombre retratado, desarrollará un conjunto inmobiliario que será, para una burguesía cosmopolita, “el lugar ideal para vivir”, a decir de la publicidad de la época con la que se anunció la venta de las casas.
En “Luis Barragán’s Jardines del Pedregal and the International Discourse on Architecture and Place”, el historiador Keith Eggener cuenta que el proyecto del Pedregal inició para Barragán como un ejercicio de jardinería. Las primeras intervenciones del arquitecto fueron quioscos y caminos para que se pudiera caminar por una zona cuya singularidad eran las lavas petrificadas de la erupción del Xitle, hace unos 2,500 años. Posteriormente, anticipando la bonanza económica de la posguerra que también beneficiaría a México, Barragán adquirió terrenos con el plan de arreglar más jardines, instalar fuentes y construir casas que pondría a la venta. Entre sus socios y colaboradores para el proyecto se encontraron los desarrolladores Luis y José Alberto Bustamante, el urbanista Carlos Contreras, responsable del plan maestro del Distrito Federal, el pintor Diego Rivera, el arquitecto Max Cetto y el escultor Mathias Goeritz, quien hizo la Serpiente del Pedregal, escultura que estaría a las puertas de este trozo de una nueva ciudad que imaginó, también, un habitante de la modernidad.

Además de comentar las características formales del proyecto, Eggener no deja de señalar que esta obra colectiva coloca a Barragán en un sitio diferente a aquel en que cierta tradición académica ha querido mantenerlo. La idea del Barragán de los silencios y las luces, del arquitecto mexicano que únicamente proyectó desde México y para México, puede ser cuestionada porque la obra que emprendió en los Jardines del Pedregal tuvo, sin dejar de lado la calidad arquitectónica, razones comerciales, además de que se inserta en una serie de prácticas y debates internacionales sobre la importancia del diseño del paisaje. Eggener plantea que el aspecto comercial del proyecto permitió ciertas decisiones estéticas. Si bien los jardines son un elemento común en la obra de Barragán, esta ocasión operarían para aislar a la vivienda: una forma orgánica de delimitar la propiedad privada. Asimismo, el automóvil y las piscinas serían dos tecnologías que volverían atractivo al conjunto. En la gráfica de los anuncios publicitarios se procuró incluir a las cocheras con último modelo incluido, y a las mujeres disfrutando de la piscina con un traje de baño a la moda. Podemos imaginar interiores equipados con sistemas de sonido de alta gama y bar para preparar coctelería.

Pareciera que los Jardines del Pedregal fueron más californianos que nacionalistas. La crítica de arquitectura Esther McCoy, autora de la primera monografía sobre las Case Study Houses, proyecto angelino también de la posguerra, visitó la casa de Barragán y dijo sobre su biblioteca de arte que era “la más grande que se encontraba en México”. Ejemplares de las revistas Architectural Record y Espacios formaron parte de su colección, publicaciones en las que se difundieron los debates de la arquitectura moderna sobre el jardín funcionalista. Cómo el arquitecto tomaba en cuenta al paisaje para diseñar un espacio eficiente y cómo el terreno físico imponía cualidades previas al diseño fueron algunas de las preguntas planteadas. Entre quienes dieron forma a estas preocupaciones se encontraron participantes de las Case Study Houses, como Richard Neutra, cuya Casa Kaufman influyó a Barragán durante el desarrollo de los Jardines del Pedregal.

“Queda el nacimiento del más bello fraccionamiento que he visto jamás”, dijo Mathias Goeritz en “El arte del Pedregal”, un artículo publicado en El Occidental, periódico de Guadalajara. En ese mismo texto también declaró: “La construcción de una ‘zona residencial’, casi de una nueva ciudad —donde hasta hace poco no había más que una naturaleza verdaderamente salvaje— es quizá una de las obras más complejas, de las más difíciles, pero al mismo tiempo una de las más serias y más creadoras que ha nacido en el siglo XX.” La adjetivación es peculiar para un fraccionamiento. Goeritz, el teórico de la arquitectura emocional, vio belleza en la domesticación de la naturaleza y en una forma de vivienda privada. Para el artista, las máquinas de vivir de Barragán tenían un aura de espiritualidad. Goeritz mismo también contempló la tecnología del automóvil como un dispositivo esencial que facilitaría la verdadera apreciación de la Ruta de la Amistad, obra casi adyacente a los Jardines del Pedregal y que uniría un conjunto de esculturas abstractas, diseñadas por artistas de diversas naciones, con el fin de celebrar la amistad de México con los países que arribarían a los Juegos Olímpicos de 1968.
“La gente se mueve a 70 kilómetros por hora en los viaductos, en las supercarreteras”, escribió para la revista En Concreto. “Por eso, cuando se me invitó para organizar alguna representación artístico-escultórica, como se hizo con otras artes que integraron la Olimpiada Cultural, pensé en este problema del hombre del siglo XX. Había que hacer un arte funcional, […]”.
El automóvil es también el protagonista de La creación artística: Vicente Rojo, un documental experimental dirigido por Juan José Gurrola, el cual pretende capturar la práctica artística del pintor y diseñador. Muy lejos de ser un filme biográfico, o de proponer un ensamblaje de entrevistas alrededor de la figura de Rojo, Gurrola decidió capturar un recorrido en el coche del pintor e instalar su obra en los capotes de otros automóviles y en las calles. Sobre esta pieza, dice Jesse Lerner, en “Las películas de Juan José Gurrola”, que “Las abstracciones del artista conectan con los espacios públicos de la modernizante capital de Adolfo López Mateos. Sostenidas contra la defensa de un coche o en la fachada de vidrio y acero de un edificio, las geometrías simplificadas entran en los espacios abiertos de la ciudad.”
México ya se movía sobre cuatro ruedas. O al menos su élite intelectual. Jean Baudrillard, filósofo francés cuyo primer libro fue El sistema de los objetos (1969), título contemporáneo de las prácticas artísticas de vanguardia en México, dijo que el automóvil era un signo de victoria para el día a día suburbano. El automóvil no se trata de la modernidad monumental, sino un facilitador que “integra la mediación gestual entre el hombre y las cosas”. La clase media puede recorrer las vías principales y apropiárselas a través de la velocidad. Esta misma clase, más culta y bilingüe, está habitando los suburbios del sur de la capital. Por su parte, el Estado asimila nuevas formas de representación artística. La obra pública ya no despliega los mensajes pedagógicos del muralismo, sino que interviene el paisaje con esculturas abstractas. El nuevo capitalino ya conoce el extranjero, está formado en la técnica pero también en las humanidades, busca renovar sus bailes de fiesta y asumir como identidad cortes de cabello importados. Carlos Monsiváis describe a este ciudadano con mayor contundencia:
La estabilidad es la frivolidad. Ya en los sesentas, los sectores medios adheridos a los prósperos deleites (comerciales y espirituales) de la Modernidad aceptan, entre crisis periódicas de duda nacionalista, que lo cosmopolita es meta que bien vale la desidia frente a los derechos políticos. Lo importante es ampliar la otra vertiente de los derechos individuales, hacer del egoísmo una aventura ideológica, reivindicar el psicoanálisis como derecho civil de la burguesía, hurgar interminablemente en la infancia o en la pérdida de la identidad para encontrar allí las raíces prestigiosas y licenciosas de las conductas convencionales. La televisión va unificando habla y reacciones del país entero, […]. La Rumba de la Falsa Conciencia atraviesa galerías de arte y conferencias-show y teatro del absurdo y cine experimental […].
En 1965, la Sección de Técnicos y Manuales del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, o STPC, convoca al Primer Concurso de Cine Experimental como respuesta a la decadencia de la industria cinematográfica nacional, estancada en los códigos de la Época de Oro, con sus madres abnegadas y sus vecindades, o su miedo por los multifamiliares. Si el cine que tomó al Centro Urbano Presidente Alemán como escenario hablaba sobre un mexicano que migraba de las formas de vivienda rurales a las de los edificios de Mario Pani, lo que se vería en las películas entregadas al concurso contendrían el “imaginario de la juventud capitalina de la clase media capitalina, de sus gustos y obsesiones”, según consigna Álvaro Sánchez Mantecón en “Contracultura e ideología en los inicios del cine mexicano en súper 8”. “En medio de una tranquilidad real y aparente, los sectores medios van desertando de una práctica de lo ‘mexicano’”, señala Monsiváis. La convocatoria de inscripción tuvo un plazo de dos meses, en la que se registraron 31 cintas. A los proyectos seleccionados, el concurso ofrecía el apoyo en equipo de filmación y personal, así como la financiación del sindicato para la compra de película virgen y el trabajo de revelado en laboratorio.
Quienes se inscriben a la convocatoria son la juventud que irrumpe a finales de la década de los cincuenta, que “proviene de las aulas de una Universidad renovada [la UNAM, otro conjunto arquitectónico de suma importancia para la modernidad, que también se encuentra en el Pedregal]”, como consigna Francisco Javier Miranda en “Renovarse o morir: Concurso de cine experimental en México”. Miranda describe a esta población de la siguiente manera: “Se desempeñarán en diferentes ámbitos de la vida cultural y tendrán como punto en común el ejercicio de la crítica, reflejado en las diferentes manifestaciones artísticas.” El espíritu de los filmes presentados al concurso, según el recuento de Miranda, forman parte de este ambiente de efervescencia artística. Se tratan de proyectos interdisciplinarios que establecen comunicación entre la literatura y las artes plásticas del momento. Las cintas ganadoras fueron adaptaciones de textos de escritores contemporáneos a la filmación y, para los escenarios, contribuyeron pintores como Fernando García Ponce o Manuel Felguérez, nombres que se opusieron a las restricciones estéticas de la Escuela Mexicana de Pintura y que construyeron una pintura emancipada de los códigos nacionalistas.
El primer lugar fue para Rubén Gámez con La fórmula secreta (1965), un mediometraje que ensayó formas de montaje que no relataran una anécdota y que, sin embargo, enunciaban un discurso. En la cinta vemos rostros que podemos identificar como campesinos que rondan por una tierra estéril, mientras un histriónico Jaime Sabines lee un texto de Juan Rulfo que pareciera resumir algunos de los argumentos de historias como “Nos han dado la tierra” o “Talpa”, ya publicadas en su libro de cuentos El llano en llamas (1953). A grandes rasgos, el texto que escuchamos habla sobre la promesa fallida de la Revolución. A los campesinos no se les entregaron los terrenos fértiles que asegurarían su economía, sino páramos de sal y arena. Gámez establece el contraste entre esta circunstancia y la vida de las ciudad, donde anuncios de marcas extranjeras de las industrias textil, automotriz y alimentaria señalan su triunfo sobre el paisaje.
El tercer lugar de la competencia se trató de una reunión de episodios reunidos por el productor Manuel Barbachano Ponce bajo el título de Amor, amor, amor (1965), una recopilación que alcanzó las tres horas y media y que reunió cortometrajes y mediometrajes como La Sunamita de Héctor Mendoza y Las dos Elenas de José Luis Ibáñez, ambas adaptaciones literarias de Inés Arredondo y de Carlos Fuentes, respectivamente. La antología Amor, amor, amor es el extremo opuesto de La fórmula secreta. Los episodios retratan a quienes sí les fue entregada la tierra: quienes sí gozaron de los privilegios del capital cultural y de, hay que decirlo, la tez blanca. Los hijos de Marx, Coca Cola y la trova de protesta. Dos de estos episodios fueron, a su vez, reunidos en otro díptico titulado Los bienamados, el cual contenía “Tajimara”, dirigida por Juan José Gurrola a partir de un cuento homónimo de Juan García Ponce, y “Un alma pura” de Juan Ibáñez, basada en una historia de Carlos Fuentes.
Las fiestas y el sexo de ambas entregas están mediadas por un ritmo de introspección intelectual. Dice Jesse Lerner que se tratan de mediometrajes “cultos, literarios, en deuda profunda con la Nueva Ola francesa.” Arte abstracto, aflicciones existenciales y bailes con música en inglés son los rasgos en común entre “Tajimara” y “Un alma pura”. También aparece en ambos el tema del incesto. Los jóvenes de las historias añoran tener una identidad propia que no estuviera mediada por el machismo y la idea de llegar virgen al matrimonio. Pareciera que la única salida para experimentar un afecto auténtico es la de enamorarse entre hermanos. En ambas películas hay cameos que, en sí mismos, forman una antología del zeitgeist intelectual. En la fiesta que se filma en “Tajimara” aparece un Carlos Monsiváis melancólico, de riguroso abrigo negro, así como los hermanos García Ponce (Fernando y Juan) y la actriz Beatriz Sheridan. Por su lado, en “Un alma pura”, Carlos, el hermano incestuoso, está discutiendo con su novia Clara (a quien Carlos utiliza para ocultar el objeto de su verdadero deseo, su hermana Claudia) en un departamento neoyorkino. Carlos desiste de la discusión y se va a saludar a los demás. Todos hablan francés e inglés. Todos hablan de literatura y de marxismo. Todos son invitados ilustres: Leonora Carrington, Carlos Fuentes y, de nuevo, Juan García Ponce, los autores y guionistas de Los bienamados.
Las fiestas de “Tajimara” y “Un alma pura”, si bien tienen un interés histórico, se tratan de montajes ficcionales. Pero “Un cumpleaños”, cortometraje de Julio Pliego también filmado en 1965, es un ejercicio documental que, si bien no compitió en el Primer Concurso de Cine Experimental, reconoce en la fiesta un momento de importancia para construir la narrativa sobre el México pop y vanguardista. Una cámara recorre los espacios de una casa de San Ángel: estamos asistiendo a la celebración del cumpleaños de Carlos Fuentes, a quien vemos bailar un rock and roll con Beatriz Sheridan. Gabriel García Márquez; la actriz y cantante Julissa; el pintor José Luis Cuevas; los cineastas Arturo Ripstein y Luis Alcoriza; las escritoras Margo Glantz y María Luisa Mendoza son algunos de los nombres de esta exclusiva lista de invitados sí, al onomástico de Fuentes, pero también a un siglo XX de copetes complicados, trajes y corbatas y alianzas culturales con el partido que llevó a México a una bonanza económica tal que hasta ahora la seguimos nombrando como un milagro.
Todos ellos, para volver a decirlo con Francisco Javier Miranda, desempeñaron papeles importantes en la vida cultural de México, actividades que tendrían una consolidación en la Olimpiada Cultural de 1968, una serie de eventos que acompañarían a las actividades deportivas de los Juegos Olímpicos del mismo año. Por ejemplo, Julio Pliego también documentaría aquella fiesta política. Juan José Gurrola, José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, ente otros, organizarían una serie de eventos (contra)culturales como protesta a la exposición de artes plásticas organizada por el INBA para el programa de la Olimpiada Cultural, muestra en la que ficharon a la pintura de la vieja guardia tras haber lanzado una convocatoria que decía abrirse a todas las tendencias de la plástica contemporánea. Por su lado, Juan García Ponce formaría parte del comité de prensa comandado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Catorce años después a los hechos ocurridos en la Olimpiada Cultural, Juan García Ponce publicaría su novela más ambiciosa, Crónica de la intervención (1982), la cual recogería en clave ficcional los puntos de vista de los artistas que participaron en la Olimpiada Cultural —con una aparición, entre otras, de Mathias Goeritz—, la cual sería nombrada en la novela como el Festival Mundial de la Juventud, dirigido por el arquitecto Alberto Pérez Manrique, máscara de Ramírez Vázquez.
“El problema es que tenemos la obligación de crear algo que todavía no existe”, dice en su mal español Berenice Falseblood, coordinadora de la oficina de comunicación del Festival. Ella no se referirá únicamente a la construcción de los pabellones y a la instalación de las esculturas para el evento, sino a la misma imagen de la modernidad con la que se jugaría el presente y el futuro político del país. Pérez Manrique pensaría medianamente igual aunque, de manera enigmática, concibe al evento a través de la idea de que “las exigencias de la vida pública raramente coinciden con las posibilidades de la vida privada”, paradoja que comprobará cuando tenga que dar la conferencia de prensa del Festival y justificar, ante los periodistas, los ataques del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Manrique cuenta la versión de la Secretaría de Defensa, la cual señala que hubo “un número indeterminado pero bastante bajo de civiles” y reitera “su confianza en que el mundo y en particular los periodistas llegados desde todas las partes del globo reconocerían, más allá de la intolerancia política, el laborioso esfuerzo con el que durante varios años la nación se había aplicado a mostrar que era capaz de recibir con una sorprendente dignidad a los deportistas y visitantes del mundo entero.” Mientras, allá a los lejos, los estudiantes demandan ideales modernos que corresponden a esa vida íntima que no se puede conciliar con la pública, como la democracia, los derechos y la libertad sexual.
Esteban, el documentalista asignado del Festival Mundial de la Juventud, decide acudir a Nonoalco-Tlatelolco, inaugurado por López Mateos, presidente que legó el mismo paisaje visto por los ojos de Vicente Rojo. “Los lugares eran siniestros y muchas gentes más buscaban a sus desaparecidos. En la delegación cercana a la plaza, Esteban, con otras personas a las que también se había dejado entrar, miró cuidadosamente más de treinta cadáveres, sin camisa, con la ropa hecha jirones, sin zapatos, sin más rostro ni apariencia que el que habían creado las heridas que les causara la muerte. Miró fijamente, miró cuidadosamente. La espantosa figura de la muerte violenta.”
La élite intelectual y artística quedó en pleno fuego cruzado. Los amagados en los vestíbulos de la unidad habitacional de Pani, definitivamente, no fueron ellos. Los principales beneficiados del milagro mexicano acudieron a sus actividades culturales mientras decidían qué postura tomar en sus libros, en su pintura, en su cine y en el debate público. Sánchez Mantecón relataría que los subsecuentes concursos de cine experimental mantendrían el compromiso de filmar en el formato de súper 8 a la juventud capitalina que sufrió las consecuencias de la matanza del 2 de octubre. También se publicarían novelas y crónicas, y se imprimiría gráfica y se cambiaría, otra vez, el rumbo de la representación pictórica. Hasta ahora, los cadáveres que vio Esteban en plena inauguración del Festival Mundial de la Juventud, permanecen anónimos.

El sur de la Ciudad de México conserva algunos rasgos de aquella modernidad que buscó transformar su vida cotidiana, sumergiéndola en el glamour de las casas californianas y de las avenidas con arte vanguardista. Actualmente, las obras que se desarrollan ahí continúan privilegiando al automóvil, dejando a un lado un posible estilo que pudiera darle estatus a sus habitantes. Los segundos pisos de autopistas son el hito que define al sur y resuelve, de manera deficiente, su conexión con las zonas más céntricas. El proyecto de los Jardines del Pedregal ha sufrido las modificaciones tanto del paso del tiempo como de las necesidades de la nueva clase alta que, después de la década de los sesenta, comenzó a habitar aquellas colinas. Según Federica Zanco, son pocas las casas del proyecto que mantienen sus rasgos originales. Probablemente las piscinas, el vidrio y los aparatos de sonido de alta gama son elementos que ya desaparecieron. Pero, ¿debemos mirar esa época con nostalgia? ¿Debemos creer en milagros económicos? ¿O más bien preguntarnos cómo es que la arquitectura moderna, y la vida cotidiana moderna, pudo ser posible mientras el Estado disparaba contra los estudiantes? La nostalgia por el milagro mexicano sería despolitizarlo, estableciendo que tecnologías como el automóvil, el suburbio y el arte público fueron los únicos agentes que definieron aquel momento de la historia. Los Jardines del Pedregal, así como la Ruta de la Amistad y la Ciudad Universitaria, proyectos que se encuentran en cercanía física y discursiva, permanecen como una suerte de zona arqueológica de la modernidad en donde el espectro del glamour persiste como una evidencia histórica a la que hay que cuestionar. Ahí, sobrevive algo de aquella clase media cosmopolita que, con todo y su capital cultural, miró, impotente, la matanza de Tlatelolco.
La Ciudad de México, entendiéndola como una extensión territorial que abarca tanto al centro como la periferia, fue dura, sinónimo [...]
Como parte del contenido del número 105 de la revista Arquine, con el tema Mediaciones, conversamos con los fundadores de [...]