No hay rasgo alguno que pueda adivinar en ella.
En mi Museo favorito de La Habana hay una mano hecha de papel amate, ramas, espejuelos, cera y arena. Es [...]
4 julio, 2024
por Liana Vázquez

A los 12 o 13 años estaba obsesionada con Britney Spears. Me recuerdo viendo en loop los videoclips de “…Baby One More Time” y “Oops!… I Did It Again”, que tenía grabados en un VHS. Los ponían los lunes en la noche en un programa de televisión que se llamaba Colorama. Yo cantaba con un inglés bastante inventado aquello de “I’m not that innocent”. In the Zone (2003), su tercer álbum, fue sin dudas el disco de mi primera juventud; y “Everytime”, la canción de mi vida, de esa vida, al menos. Nunca vi el videoclip. En Colorama nunca lo pusieron. Durante un par de años, escuché esa canción en un discman azul oscuro y la canté de memoria con la voz desgarradora de alguien a quien le han roto el corazón en mil pedazos. La adolescencia es, en definitiva, una época muy complicada. En ese tiempo, yo no sabía nada de la vida de Britney. No tenía idea de su relación con el tipo de los NSYNC, ni de cómo este le había roto el corazón. Finalmente, con el paso de los años, dejé de escuchar su música para pasar a otra que creía yo más “alternativa” y fusionaba la trova con la timba y más cosas; una que, con los años, he llamado musulungo y a estas alturas sigue ocupando buena parte de mi memoria y mis listas de Spotify. No volví a escuchar a Britney y le perdí la pista por completo.
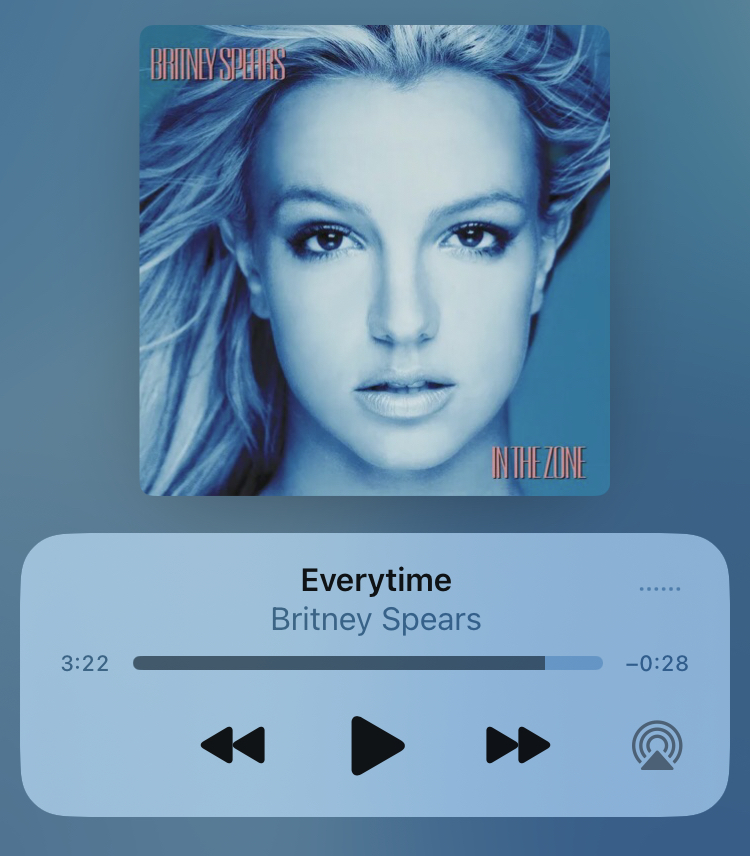
En algún momento de 2013 vine por primera vez a México y, en un cine de Mérida, me reencontré con Britney. Me sorprendió ver en una pantalla inmensa a un James Franco con trenzas, sentado en un piano blanco cantándole “Everytime” a tres chicas con capuchas rosas y ametralladoras que le habían pedido que tocara algo inspirador. Confieso que me emocioné, quizás porque me zarandeó la memoria. La película era Spring Breakers (2013) y, aunque la he vuelto a ver completa, recuerdo que hablaba del deseo de pertenecer, de vivir las emociones al límite, de existir más allá del miedo o de ponerse bikini y salir a bailar con amigas, de ser una misma, supongo. Lo que sí recuerdo es que, tras esa escena, la canción regresó, poderosa, a mi memoria. Cuando por fin vi el videoclip, que había salido una década antes, apareció ante mis ojos una Britney que yo desconocía. Rota, enojada, diametralmente opuesta a aquella niña inocente que bailaba en una cancha de basquetbol y que yo había asumido, desde mi pecera territorial caribeña, que era la misma de “In the Zone”. El video de “Everytime”, dirigido por David LaChapelle, había anticipado lo que iba a ser de ella pocos años después: su soledad, su tristeza, su furia, sus ganas de gritar. Nunca un videoclip había sido tan premonitorio. A partir de entonces, Britney no se fue de mi memoria y, aunque hace mucho no saca música nueva, no creo que lo haga nunca más, pero comprendo su absoluta influencia en la cultura popular y como se ha convertido en símbolo de una generación que, como yo, de alguna manera la idolatra.

Descubrir a LaChapelle, por otro lado, fue el inicio de otra obsesión para mí. No hay nada que adore más que un artista que suelta verdades sin tapujos por medio de una obra, para muchos superflua, pero que en esencia se burla de la sociedad que vivimos y, como consecuencia, de sí mismo. “The desire to stay relevant or popular is the death of art”, dijo alguna vez, y creo que de eso el mundo contemporáneo sabe mucho más de lo que le gustaría admitir.

La obra de David LaChapelle es irreverente como él. Adorador de la belleza y el glamour, de la moda y del arte, ha vivido por años en medio de la selva en Maui (Hawái), desde donde produce complejas escenografías que hablan de religión, sexo, corporalidades, de la historia del arte, de poderes, apariencias, identidades. Todo el tiempo intenta cuestionar el mundo del que forma parte y, quizás ahí, radica el elemento subversivo de su ideología, pues él comprende de manera esencial que vive y trabaja desde una paradoja insoportable. Yo siento un profundo respeto por los artistas que comprenden sus contradicciones y trabajan desde ellas sin negarlas, más bien convirtiéndolas en el basamento ideológico de su producción. Más allá de que, en lo estético, me resultan fascinantes sus fotografías, tengo adicción por el kitsch como concepto; disfruto observar a un estadounidense que se burla de manera frontal de la cultura consumista en la que ha crecido; a un artista y fotógrafo de moda o publicidad, que se ríe a carcajadas de la historia del arte y la industria de la moda de la que forma parte. No es el primero ni el último en hacerlo, pero su cinismo al hablar de ello me resulta, como mínimo, interesante.

Descrita por el mismo artista como una colección de historias de su imaginación, David LaChapelle: AMOR se exhibe en el Palacio de Minería en la Ciudad de México y reúne un número importante de sus piezas más icónicas. Para LaChapelle, la exposición representa un regreso al país en donde expuso hace años, seguro de que su obra se entendería a la perfección aquí, entre barroquismos dorados y edificios neoclásicos; entre canciones de Juan Gabriel, a quien seguramente habría adorado fotografiar, y el vendedor de tamales. La muestra se conforma por más de 80 piezas de diversos tiempos y momentos vitales, y permite comprender las aristas de su pensamiento y el orden de su creación. Desde su ya clásico mural, The Rape of Africa (2009), con una imponente Naomi Campbell en primer plano; hasta series como Stations of the Cross (2008-2011), Revelations (2019-2021) o Sculpture Garden (2019-2021); desde fotografías clásicas con Amanda Lepore, su diva eterna, hasta la conocida pared cubierta de pósters de estrellas pop dosmileras (aquí vuelve a la mente esa portada de la revista Rolling Stone, en la que aparecía Britney Spears abrazando a un teletubby morado que tantos, y tantas, soñaron ser).
LaChapelle habla, en resumen, de fenómenos que parecieran nuevos, pero que vienen sucediendo desde hace décadas. Su crítica a la sociedad de consumo, a la violencia exacerbada, la explotación de la naturaleza y la burbuja del mercado del arte contemporáneo es ácida y directa. No tiene pelos en la lengua a la hora de criticar el capitalismo voraz en que él mismo se reproduce. Muchos lo han llamado hipócrita, y puede que tengan razón, pero imagino que, al final, será una discusión de él con su consciencia. En mi opinión, sus fotografías funcionan en el sentido de que colocan el punto de mira en problemáticas que, a estas alturas, ya no se pueden esconder.

Al final del recorrido por el Palacio de Minería, junto a unas cajas de madera en las que es muy probable que hayan sido transportadas las piezas, hay una pantalla donde se reproducen, de manera infinita, varios de los videoclips que han sido dirigidos por LaChapelle. Por supuesto está “Everytime” en su versión original y, no sé si por una majadería curatorial o por una coincidencia, prefiero pensar que lo primero, la música, se escucha adentro de la muestra, como si formara parte de esta (quizás es así): un añadido inesperado que me parece esencialmente bello. Yo me demoré un buen rato caminando entre los colores estridentes y las escenas bíblicas chapellianas, por lo que escuché tres veces a Britney cantándome “And every time I try to fly I fall without my wings / I feel so small / I guess I need you baby”, y no pude sacarla de mi cabeza por el resto de la tarde. Ni la canción, ni la muestra. Y esto, conociéndome, no es en absoluto una paradoja.

La retrospectiva David LaChapelle: AMOR se exhibe en el Palacio de Minería de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y estará expuesta hasta el 31 de julio de 2024.
En mi Museo favorito de La Habana hay una mano hecha de papel amate, ramas, espejuelos, cera y arena. Es [...]
Maria Gainza es una escritora argentina que escribe sobre arte y sobre ella misma, que al final termina siendo lo [...]