Habitamos el ojo que nos observa
¡Qué amable se muestra todo el mundo con nosotros tan pronto como hacemos como todo el mundo y nos “abandonamos” [...]
14 octubre, 2024
por Eduardo López Ruiz

Fig. 1 Máscaras hechas por la comunidad de la mojiganga en Zacualpan de Amilpa, México
El cuidado por uno mismo también es un cuidado por los lugares en los que se articula y despliega la vida de una persona y de una comunidad.
Martin Heidegger, Construir, habitar y pensar
La imagen se ha convertido en la forma dominante bajo la cual interactuamos con el otro. Era de esperarse que el gran bullicio sobre la cuestión de la imagen durante el siglo XX trajera consigo repercusiones directas en las conductas del siglo XXI, al montarnos de manera casi permanente en un escenario simulado y configurado por nosotros mismos, para deleite de la cada vez más ávida retina o lente fotográfica que nos observa.
En su famoso libro, La cámara lucida, Roland Barthes realiza una acertada descripción de la transformación del sujeto frente a una cámara: “Pero muy a menudo (demasiado a menudo, para mi gusto) he sido fotografiado a sabiendas. Entonces, cuando me siento observado por el objetivo, todo cambia: me constituyo en el acto de posar], me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me transformo por adelantado en la imagen”. [1]
Barthes da una lectura personal de como el individuo, al ser fotografiado, se desvincula de sí mismo, para formar parte de una transformación activa en la que busca una representación idílica, y cambia de manera automática su semblante para interpretar otro cuerpo y enmascarar el suyo, convirtiendo a la máscara en una extensión intrínseca del individuo enfrentado al observador.
La máscara es, entonces, un elemento de transformación facial. En la Antigüedad, los griegos implementaron máscaras para escenificar las tragedias en los teatros y en la falda de la Acrópolis. La máscara era un objeto que posibilitaba la transformación de la persona en un personaje, es decir: la despersonificación de la identidad propia para interpretar temporalmente otra.

Fig. 2. Fiesta de la mojiganga en Zacualpan de Amilpa, México
Con el paso del tiempo el objeto “máscara” se consolidó bajo una fuerte carga simbólica y representativa para algunas culturas y regiones, como las máscaras africanas, utilizadas en ceremonias y danzas teatrales; o las de los egipcios, conocidos por sus máscaras funerarias. En el caso de las culturas originarias de Mesoamérica, el uso de máscaras data de épocas prehispánicas. Incluso con la prohibición que pesaba sobre las visiones místicas de los pueblos sometidos bajo el colonialismo europeo, la máscara perduró como un elemento identitario y de alto valor tradicional que se mantiene hasta nuestros días [figs. 1 y 2]. Como ejemplo, la fiesta de la mojiganga, tradición del pueblo Zacualpan de Amilpas (Morelos, México). “El nombre Zacualpan deriva de las palabras en náhuatl tzacaulli, que significa lo que tapa, oculta o encierra algo y pan, preposición que quiere decir en o sobre”. [2] En este sentido, la relación de la máscara con la región es un vínculo identitario con sus habitantes, pero no sólo de forma ceremonial: la fiesta conlleva un proceso colaborativo y de pertenencia, ya que meses antes del evento, se crean talleres de trabajo en la comunidad para la elaboración colectiva de las máscaras, lo que sirve de puente para la integración del individuo con el colectivo. Sofía Martínez del Campo, quien curó, entre otras cosas, la exposición Máscaras mexicanas, símbolos velados (2015), escribió lo siguiente: “Las máscaras son una forma de poesía en la que rasgos y formas se funden y son lo mismo, en donde la relación entre el símbolo y el objeto lleva a cada uno a convertirse en metáfora del otro, por lo que su aspecto es evidencia de su significado”. [3] Sin duda, la máscara ha creado un aura y una estela de identidad y pertenencia bajo su doble voluntad —la representación y el anonimato—, no obstante, esa misma voluntad proporcionada por el encubrimiento ha sido absorbida por la hiperproducción y el consumo, que dan como resultado una imagen maquillada y camuflada, cuyo objetivo es pertenecer.
Esta conducta, en lo que va del siglo, ha ido en aumento, pero no sólo ha tenido repercusiones en el sujeto como individuo, sino que se ha traspalado en gran parte a los objetos y el espacio. Es decir, tanto el sujeto como el objeto han desarrollado dicha voluntad de mutación o enmascaramiento como objeto de consumo con exclusividad visual.
Con la movilidad de las masas a los múltiples puntos de interés turístico, dicho enmascaramiento ha tomado cada vez más protagonismo en las ciudades, con el objetivo de atraer aquel individuo interesado en habitar un espacio “visualmente estético”, lo que coloquialmente se llama como “instagrameable”, encareciendo la vida del local, desgarrando aquella carga simbólica y sustituyéndola por representaciones, que generan una ilusión de vínculo identitario con el individuo por medio de la ciudad y su comunidad: una “máscara” de aceptación que se refleja en el estampando de sus productos y que posibilita una falsa apropiación, como si el hecho de portar una gorra de los Yankees te convirtiera en neoyorquino u hospedarte en un Airbnb te transformara en un local.
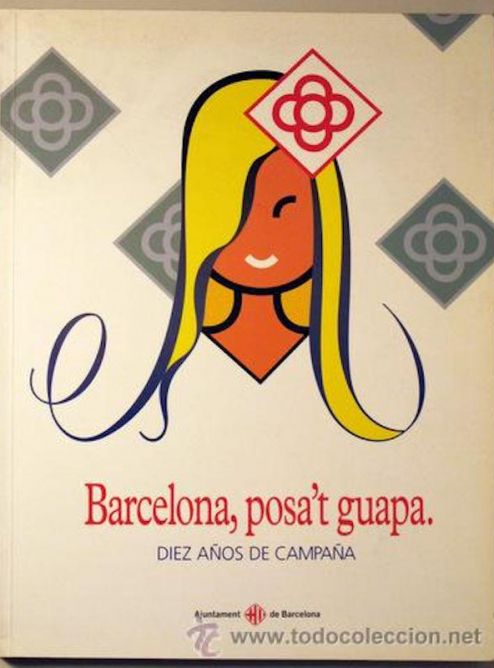
Fig. 3. “Barcelona, posa’t guapa”, campaña para mejorar la imagen urbana de la capital catalana
Barcelona es un gran ejemplo para clarificar la intención de enmascarar la ciudad. Desde su campaña en 1985, “Barcelona, posa’t guapa” (“Barcelona, ponte guapa”) [fig. 3] y, por extensión, la Barcelona olímpica, hasta nuestros días, cuando la capital catalana ha cedido sus fuerzas al mercado, se ha vuelto una ciudad del vacío. Con esto hago referencia a la absorción y destierro de los interiores de las casas barcelonesas por sus famosas fachadas autoportantes [fig. 4] o las “fachadas al aire” de las que habla Juan José Lahuerta en su libro La destrucción de Barcelona (2005). Si se entiende la fachada como un elemento que estira el tiempo, esta arrastra el ayer a un presente que, al reconocerse como pasado, se “autentifica” y, permitiéndonos el oxímoron, crea una falsa autenticidad que hace de la verdadera un engaño que permanece estático en el plano estético.
El propio Lahuerta hace una analogía al respecto, apoyándose en la imagen del crustáceo para referirse a la situación por la que han pasado algunas viviendas barcelonesas como cuerpos vacíos: “Porque esas fachadas, en verdad, son como sus caparazones después de que haya sido absorbida su carne, aspirando todo lo blando y jugoso, suculento, que tiene dentro. Las manzanas, los bloques y las casas de algunos barrios de Barcelona han sido vaciados también de esa carne y esos jugos de los que está hecha, al fin y al cabo, la vida, una vida atesorada por el tiempo, acumulada. Las fachadas no son sino lo más concreto, el caparazón, el hueso que está afuera, una triste armadura. A veces, en las marisquerías, uno encuentra langostas disecadas, rojas y brillantes, no muy distintas a las que están hechas de plástico”. […] Esta situación hace de la ciudad una completa escenificación superflua y estática, una representación de sí misma. [4]

Fig. 4. Fachada autoportante en el centro de Barcelona
Me viene a la mente una película como La gran belleza (Paolo Sorrentino, 2013). En ella hay una escena que manifiesta la obsesión por el estiramiento del tiempo para evitar el paso hacia la vejez y que ejemplifica de buena manera el espejismo dialéctico de la ciudad con respecto a lo social, y viceversa: Jep —el protagonista— asiste a una especie de ceremonia o ritual en una sala de espera, en la que se encuentra reunido un gran grupo de personas para recibir inyecciones en distintas partes del cuerpo, ya sean labios, frente, pómulos o lo que sea con la finalidad de rellenar los vacíos de un cuerpo deteriorado. A su vez, llama la atención, una monja que entra en escena y se posiciona frente al cosmetólogo [fig. 5] —este último iluminado y en postura casi eucarística—, evidencia el intercambio en los roles dictatoriales que juega la estética en nuestra sociedad actual y manifiesta la sustitución de una realidad por su representación, tanto en el caso de Barcelona —como ciudad— como en la escena cinematográfica —como sociedad—. Ambos ejemplos remiten a la máscara en el sentido de que personifican a los cuerpos, tanto humanos como arquitectónicos (aparentar ser lo que no se es). Esta lucha, en apariencia interminable sobre la manipulación de la imagen en búsqueda de una “autenticidad” que nos identifique con el otro, elimina precisamente a la primera, lo auténtico, y la hace formar parte de lo genérico. Sin embargo, se hace notoria la coproducción del individuo y su representación: al ser una dependiente de la otra, la ausencia o deficiencia anula el reconocimiento de la otra y provoca un repliegue en sí mismo, ocasionado por la expulsión.
En su ensayo “Los modelos son reales”, Olafur Eliasson habla sobre el proceso transitorio de la representación a la realidad, que concibe como un modelo de representación, una realidad en sí misma: “Estamos siendo testigos de un cambio en la relación tradicional entre realidad y representación. Ya no evolucionamos del modelo a la realidad, si no del modelo al modelo, al tiempo que reconocemos que, en realidad, ambos modelos son reales”. [5]

Fig. 5. Escena del cosmetólogo en La gran belleza
Como prueba de esto tenemos los nuevos modelos de representación objetiva a los que apunta la arquitectura, como lo son los recorridos virtuales o renders, imágenes descriptivas del proyecto arquitectónico que buscan apegarse lo más posible a un estatismo representado por los objetos, para así mantener una continuidad en la representación del tiempo presente y asumir estas representaciones como una prueba tangible y fiel de la realidad. Esto corre en sentido contrario a lo que Olafur define como método tradicional, en el que los modelos forman parte de una secuencia temporal para su proceso de materialización. Se descarta así el proceso como parte indispensable de la realidad del objeto; se acortan las distancias entre su inicio y su fin; y se llega a una arquitectura de la imagen y el consumo, un reflejo de sus coproductores.
En algunas grandes ciudades como Barcelona, Ciudad de México o Nueva York, estas “representaciones” gráficas hiperrealistas se convierten de manera literal en la fachada “temporal” del edificio, ya sea en proyectos de remodelación u obras nuevas, como la impresión en una lona de dimensiones monumentales de la imagen objetivo de la intervención que elimina toda sorpresa [fig. 6] y abre camino a una crisis del tiempo o, mejor dicho, del consumo de la imagen en el tiempo.

Fig. 6. Representación impresa de reforma sobre fachada, Barcelona
Estamos viviendo un proceso de sometimiento hacia nuestros sentidos, es como si toda forma de explorar el mundo se hubiera reducido a la mirada como único y hegemónico sentido a través del cual nos reconocemos, no exploramos y nos validamos, una sociedad que ha subyugado toda carga simbólica ante la mirada del otro para comercializar su desnudez de manera explícita, acotando hasta su mínima expresión la capacidad de conocer e imaginar la historia y por lo tanto imposibilitado una consolidación histórica de nuestros tiempos.
Bibliografía
[1] Barthes, Roland, La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía, Editorial Planeta, Barcelona, 2020, p. 31.
[2] Medina, Analí, “Máscaras y tradición de difusiones: el caso de la mojiganga en Zacualpan de Amilpas”, 2018. Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/4558/455859449003/html/#re- dalyc_455859449003_ref8.
[3] Martínez, Sofía, Máscaras mexicanas, símbolos velados, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2015, p. 25.
[4] Lahuerta, Juan José́, La destrucción de Barcelona, Mudito & Co, 2005, pp. 15-16.
[5] Eliasson, Olafur, Los modelos son reales, Gustavo Gili, Barcelona, p. 11.
Procedencia de las imágenes:
Figs. 1 y 2: https://www.redalyc.org/journal/4558/455859449003/html/
Fig. 3: https://paisajeurbano.barcelona/2022/05/27/como-empe-zo-la-campana-barcelona-posat-guapa/
Fig. 4: Tomada de la portada la revista Diagonal, núm. 28.
Fig. 5: https://poral.eu/grande_bellezza.php
Fig. 6: Eduardo López Ruiz
¡Qué amable se muestra todo el mundo con nosotros tan pronto como hacemos como todo el mundo y nos “abandonamos” [...]