Teodoro González de León: formas de emplear el tiempo
¿Cuál es el tiempo adecuado para apreciar la arquitectura? La gran arquitectura se sustrae al flujo del tiempo en un [...]
6 marzo, 2019
por Juan Villoro

Presentado por:
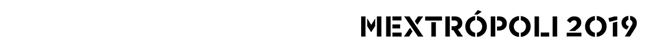

En 1958, dos años después de que se inaugurara la Torre Latinoamericana, Carlos Fuentes publicó La región más transparente. No se trataba de la primera novela urbana, pero sí de la primera que convertía a la capital en protagonista absoluta del relato. Al modo de Manhattan Transfer, de John Dos Passos, o Berlin Alexanderplatz, de Alfred Döblin, Fuentes buscaba captar al D. F. en su conjunto.
Hoy en día ese propósito es imposible y en todo caso requeriría de una asamblea de escritores. Pertenezco a la generación que pasó de la traza urbana figurativa a la abstracta. La ciudad se convirtió para nosotros en el inconmensurable espacio que nos contiene. Nunca antes la especie humana había visto multiplicarse de ese modo a sus vecinos. Esto obliga a conocer la totalidad por sus fragmentos. «El mundo existe para imaginarlo roto», afirma Gustav Meyrink en El Golem. «Orientarse» en el D. F. significa reunir pedazos, trozos sueltos, partículas de partículas, para conjeturar la figura que los articula. La desorientación incluye al tiempo, no sólo porque la demora ya es una tradición, sino porque el territorio es tan extenso que podría admitir distintos husos horarios. En 2001 la ciudad estuvo a punto de tener dos temporalidades. Vicente Fox propuso un horario de verano y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se negó a acatarlo. Como hay calles en las que una acera está en el D. F. y la otra en el Estado de México, se creó la posibilidad de ganar o perder una hora en cinco metros. Por desgracia, los políticos se pusieron de acuerdo y no tuvimos oportunidad de cruzar la calle para refutar el tiempo.
¿Cómo definir un territorio que se desparrama para negar la noción de forma? Un espacio desmedido se entiende a través del movimiento: la ciudad existe en la medida en que vamos de un lugar a otro. La capital semeja una hípernovela electrónica. Cuando acabas un capítulo, otro se descarga. Nadie conocerá nunca la novela entera. Hay que entenderla de manera transversal, por los itinerarios que la articulan. El lector debe avanzar ahí como el caballo de ajedrez. A diferencia de lo que ocurre en la danza, en el ajedrez el movimiento no es estético en un sentido físico sino intelectual; convierte el traslado en una forma del pensamiento. Como el matemático, el ajedrecista produce una «solución elegante», inteligencia que se desplaza. Algo equivalente ocurre con la ciudad de México: mejora al ser atravesada, es decir, entendida. ¿Qué tan devastada está?, ¿qué tan fea es? Estas preguntas son especulativas porque es imposible conocer la metrópoli entera. Por ello, recorrerla sin extraviarse, urdir una ruta, seguir un decurso con principio y fin, representa un logro mental. Como las piezas de ajedrez, los viajeros sortean obstáculos para sobrevivir; al hacerlo, dotan de sentido al caos. En «Historia del guerrero y de la cautiva», Borges se ocupa del confuso heroísmo de Droctulft, un bárbaro que se dispone a destruir Ravena, pero admira tanto sus edificios que cambia de bando y muere defendiendo la ciudad. De acuerdo con Borges, Droctulft no es un traidor sino un converso. El rudo habitante de las ciénagas donde abreva el jabalí, reconoció en las plazas y los monumentos italianos un designio que lo superaba de modo impreciso. Sería exagerado decir que comprendió la ciudad. Intuyó con extrema vaguedad los propósitos de esa arquitectura, pero fue capaz de un atrevimiento intelectual: se supo inferior a ellos.
Un pasaje del relato resume esta iluminación: Droctulft «ve un conjunto que es múltiple sin desorden; ve una ciudad, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares y abiertos. Ninguna de esas fábricas (lo sé) lo impresiona por bella; lo tocan como ahora nos tocaría una maquinaria compleja, cuyo fin ignoráramos, pero en cuyo diseño se adivinara una inteligencia inmortal. Quizá le basta ver un solo arco, con una incomprensible inscripción en eternas letras romanas. Bruscamente lo ciega y lo renueva esta revelación, la ciudad. Sabe que en ella será un perro, o un niño, y que no empezará siquiera a entenderla, pero sabe también que ella vale más que sus dioses». Borges ubica al legendario Droctulft en el siglo VI, un tiempo en que lo urbano tenía un sentido edificante. El bárbaro acepta recorrer la urbe como lo haría un perro y decide rendirle sus cuchillos, defender el prodigio que lo excede. La «Historia del guerrero y de la cautiva» fue escrita en la década del cuarenta, cuando Buenos Aires ya no calificaba como «un conjunto que es múltiple sin desorden», pero aún tenía un contorno precisable. Aunque Viena había sido bautizada como «laboratorio para el fin de los tiempos» por Karl Kraus y Londres como «un laberinto roto» por el propio Borges, las metrópolis de mediados de siglo se extendían como un sueño interpretable. Confuso y desmesurado, pero interpretable. La Ravena del siglo VI representa un sueño que sería pervertido en los siglos por venir, el croquis de la razón distorsionado por las aglomeraciones posteriores y sus ruidosas motocicletas. Imaginarla significa volver a las primeras calles, al espacio organizado que adiestra a sus moradores y convierte a los bárbaros. La ciudad como bastión de la esperanza, donde los edificios dialogan entre sí. No es casual que un habitante de la Tenochtitlan de fin de siglo haya escrito un relato que revierte el destino de Droctluft. En «Grenzgänger», Javier García Galiano narra la historia de un cartero en Berlín, a fines de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en que los edificios de la avenida Unter den Linden arden con las bombas de los aliados. A pesar de la metralla y de que los vecinos casi no sostienen correspondencia, el cartero hace su recorrido de siempre. De modo sigiloso, sus pasos articulan una ciudad que se derrumba. En este transitable apocalipsis conoce a un soldado soviético, un tártaro reclutado en las estepas, y le ofrece asilo. Poco después, cuando el Ejército Rojo toma Berlín, el cartero es traicionado por su huésped. Hasta aquí, la historia revela la pasión de un hombre por el barrio que le tocó en suerte y la ingratitud del huésped. Pero falta una pieza en el tablero: la ruta del tártaro en Europa. Aquel campesino desplazado a Berlín no conocía otra cosa que ciudades en llamas. A diferencia de Droctulft, no encontró las avenidas de una «inteligencia inmortal», sino un caos degradante. Ante el resplandor cárdeno de las llamas, supuso que ahí no cabía otra conducta que el vejamen. Si Ravena convierte a un destructor en ciudadano, el incendio de Berlín convierte a un refugiado en traidor. Las lecciones urbanas modifican su temario.
Hoy en día, las macrópolis carecen de confines. Sólo en su respectivo Museo de la Ciudad conservan viejas imágenes de sí mismas, vestigios de un orden comprensible. Vistas en el presente, sugieren que su inmensidad ha crecido por azar o error, no por empeño voluntario. La ciudad de México no necesitó de las tempestades de acero de Berlín para aniquilar su territorio. Y, sin embargo, aún cautiva a las hordas que vienen de lejos. No tenemos escalinatas ni capiteles ni plazas de pulidas piedras; formamos una aglomeración turbia e incalculable. Pero la gente no deja de llegar. El verdadero espanto no proviene del entorno sino de la certeza de que hay sitios peores. No sabemos con exactitud dónde se encuentran, pero sabemos que existen. La esperanza de morir aquí es distinta a la que decidió la suerte del guerrero Droctulft, pero igual de cierta y estremecedora: ofrecemos un horror preferible.
La representación literaria de la ciudad ha cambiado tanto como el paisaje urbano. ¿Qué puede decir la ficción de un sitio que en 1950 tenía 2.9 millones de habitantes; en 1970, 11.8 millones, y en el año 2013 se acerca a un número que parece una llamada de emergencia ante el apocalipsis: 20 millones?
En Las ciudades invisibles, Italo Calvino discute las posibilidades del dibujo urbano: «el catálogo de las formas es inmenso: hasta que cada forma haya encontrado su ciudad, nuevas ciudades seguirán naciendo». Este repertorio incluye, por supuesto, a la ciudad sin forma, que los topógrafos aéreos llaman «mancha urbana» y que existe bajo los nombres de Tokio, Los Ángeles, Calcuta, São Paulo o México D. F.
La fama de ciertas ciudades míticas dependía de los caminos que llevaban a sus puertas. Los atajos de la cristiandad conducen a Roma; en cambio, la Atlántida fascina porque su vía de acceso se ha perdido. Otras ciudades deben su reputación al esfuerzo necesario para llegar ahí. Después de cruzar un inmenso desierto, el viajero se rinde ante Samarkanda; el auténtico prodigio es haber llegado.
La ciudad de México cautiva del modo opuesto; el reto no es llegar ahí, sino atravesarla. Las megalópolis están hechas para la travesía interna, un mar donde el puerto ha quedado fuera. En Die Unwirklichkeit der Städte (La irrealidad de las ciudades), Klaus R. Scherpe sostiene que la ciudad moderna depende de la construcción y la posmoderna de sus funciones (más que un espacio edificable, es un escenario de desplazamientos). La ciudad moderna tiene un apetito devorador de huecos, la posmoderna se interesa menos en la realidad física; es una complicada región de tránsito, un acarreo de gente que sigue flechas e informaciones que palpitan en pantallas cibernéticas.
Estos cambios en la representación urbana han tenido un correlato en la literatura. La novela del siglo XIX tendió a ver el territorio como un todo difícil de abarcar, pero a fin de cuentas articulado. En Nuestra Señora de París, Victor Hugo enfrenta la ciudad como el libro de piedra que debe descifrar. A principios del siglo XX, Alfred Döblin se extravía en el laberinto berlinés y declara: «Berlín es en gran medida invisible». Una imagen unifica las novelas urbanas de la primera mitad del siglo XX: la jungla de cemento. Un lugar para perder la brújula de las calles y de uno mismo. «Babilonia», «Sodoma», «Babel» son los humillantes apodos que recibe este paraje de extravío. La selva de hierro y argamasa representa un desafío moral y recibe las invectivas de «monstruo», «hidra», «puta».
En sus arrabales sin término, el ciudadano se expone a cautivadoras amenazas; los muros lo aíslan, las maquinarias lo desviven, la muchedumbre borra su rostro, el trabajo lo enajena. En 1931, en su novela Los lanzallamas, Roberto Arlt logró un intenso pasaje de la deshumanización citadina: «En complicidad con ingenieros y médicos, han dicho: el hombre duerme ocho horas. Para respirar, necesita tantos metros cúbicos de aire. Para no pudrirse y pudrirnos a nosotros, que sería lo grave, son indispensables tantos metros cuadrados de sol, y con este criterio fabricaron las ciudades. En tanto, el cuerpo sufre». La capital que devora y nulifica ha merecido numerosos bautizos literarios, del escatológico «Cacania» de Robert Musil a la triple D de James Joyce: Dear Dirty Dublin. La jungla urbana obedece a un insaciable crecimiento físico y a la savia corruptora que la irriga.
A partir de la segunda mitad del siglo XX predomina una metáfora horizontal: la ciudad como océano, infinita zona de traslado. Las metrópolis de hoy enfrentan problemas superiores a los incipientes laberintos en los que Walter Benjamin buscaba perderse. Por ello, el misterio es que funcionen. Elio Vittorini ideó una estrategia para captar en pequeña escala el mecanismo de cualquier ciudad. Desde el título, su novela más importante aceptó el castigo de quedar inconclusa. Se llama Las ciudades del mundo. El otro título que Vittorini tomó en cuenta fue Los derechos del hombre. Ambos aluden a una visión universal; sin embargo, la originalidad del novelista dependió de restringir al máximo su inagotable escenario. Todas las «ciudades del mundo» están en Sicilia. Cada pueblo brinda la fórmula de otro posible. Entender el mecanismo de ciertas plazas y el patrón lógico que reunió a sus habitantes significa descubrir que en Scicli está Jerusalén. El título de Vittorini es exacto: en cada ciudad está la matriz de cualquier otra ciudad.
Si el método del novelista siciliano consiste en exceder la mirada, en generalizar al máximo un alfabeto reducido, el de su discípulo Italo Calvino es el opuesto; describe lo que no se ha visto. Puesto que todo paisaje urbano responde a usos determinados, basta encontrar su modo operativo para derivar de ahí sus calles y sus costumbres. Tal es el principio rector de Las ciudades invisibles. En su novela La ciudad ausente, Ricardo Piglia ahonda el procedimiento; la trama y los personajes sugieren un paisaje, un conjunto que determina las historias, pero que no se describe y sólo se conoce por rigurosa inferencia. Este territorio omnipresente e intangible simboliza a las macrópolis que nos exceden.
Representar ciudades desde la ficción obliga a dotarlas de una lógica, a crear relatos que permitan habitarlas.
Este texto se publicó en el libro Habla Ciudad, con motivo de la primera edición del Festival de Arquitectura y Ciudad MEXTRÓPOLI. Aparta la fecha y acompáñanos a vivir la ciudad extraordinaria en su próxima edición que tendrá lugar del 9 al 12 de marzo de 2019.
¿Cuál es el tiempo adecuado para apreciar la arquitectura? La gran arquitectura se sustrae al flujo del tiempo en un [...]