“Ideas en tránsito. No – construidos”, una exposición de Enrique Norten | TEN arquitectos en el Museo Franz Mayer
En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]
15 julio, 2016
por Alejandro Hernández Gálvez | Twitter: otrootroblog | Instagram: otrootroblog

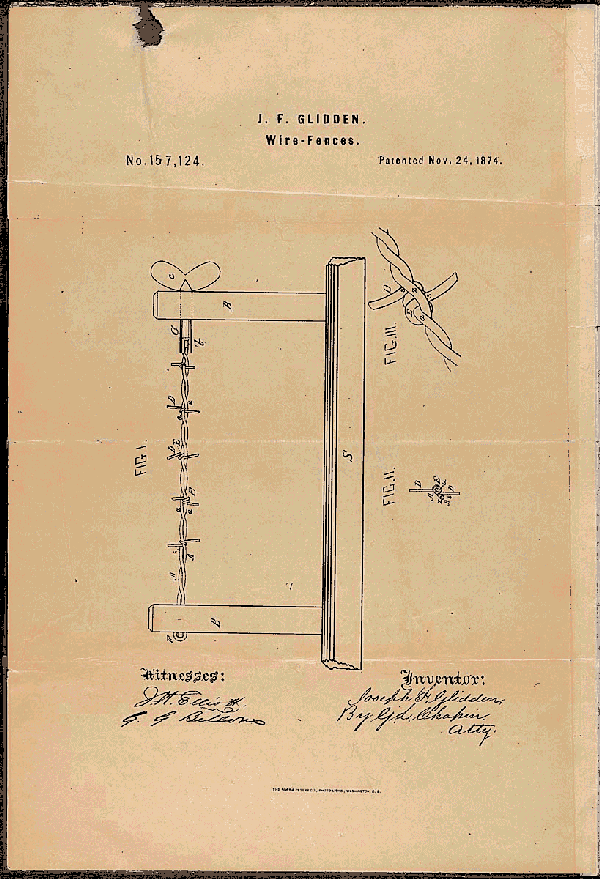
En la edición del sábado 5 de enero de 1884 de The Prairie Farmer —a Weekly Journal for the Farm, Ochard and Fireside— se puede leer: “Joseph Farwell Glidden, el «padre del negocio del alambre de púas» en esta región, es hoy un fuerte y saludable hombre de setenta y un años. Nació en Charleston, New Hampshire. Al año su familia vino al oeste, a Clarendon, condado de Orleans, Nueva York, donde se dedicó a la agricultura.” Después, Glidden se mudó a Illinois con su mujer y sus hijos, que murieron al poco tiempo. Vuelto a casar, Glidden siguió trabajando en su granja, pero fue la patente que solicitó el 27 de octubre de 1873 para el alambre de púas lo que lo hizo pasar a la historia. Pasar a la historia por aquella patente puede parecer exagerado, pero, según cuenta Olivier Razac en su libro Histoire politique du barbelé, esa simple invención —un trozo de alambre cortado en punta y enredado alrededor de un par que se trenzan para evitar que la púa se deslice y darle mayor resistencia— ha jugado un importante papel en la historia del último siglo y medio. En particular en tres momentos: la conquista del Oeste en los Estados Unidos, las trincheras en la Primera Guerra y los campos de concentración, a partir de la Segunda, sin dejar de lado las fronteras y las prisiones y las bardas que, en las calles de algunas ciudades, protegen las casas de los ricos.
En el Oeste americano, el alambre de púas jugó un papel importantísimo en la apropiación del territorio por parte de los colonos de origen europeo, inscribiendo sobre el suelo la noción misma de propiedad. Los nativos americanos, dice Razac, concebían la tierra como un bien común. El alambre de púas generó, al mismo tiempo, la propiedad y el propietario, acabando de golpe con la noción de la tierra como algo sin dueño y del grupo, la tribu, como una instancia superior al individuo. Durante la Primera Guerra, el alambre de púas responde a una nueva lógica y, también, a una nueva economía. El frente se desplaza a mayor velocidad y el alambre de púas, sumado a las trincheras, ofrece una manera relativamente rápida y sencilla de seguirle el ritmo. La alambrada corresponde, de algún modo, a la estructura ligera de un puente o una construcción de acero: “son una idea genial, escribe Razac, que consiste en quitar lo superfluo, lo imponente, en provecho de la eficacia, vaciando una muralla defensiva para dejar tan solo un fino esqueleto mecánico.” Antes y durante la Segunda Guerra, las alambradas de púas sirven para definir los límites de los campos de concentración. Ahí, se conjugan dos características que había apuntado Razac en el caso del viejo Oeste y de la guerra de trincheras: la facilidad de erigirlos y su capacidad, tan real como simbólica, de transformar a quienes ocupan ambos lados de la nueva frontera. Dentro de la cerca de alambre, el otro es reducido no sólo a la condición de bestia sino a la de manada, un grupo despersonalizado, sin características individuales. El extranjero, explica Razac, “pasa de la clásica figura del simple adversario a la figura extrema del monstruo o del enemigo absoluto. La naturaleza misma de la guerra moderna radicaliza el conflicto y lo transforma en una lucha por la vida.”
Para Razac, siguiendo a Foucault, el alambre de púas es un ejemplo perfecto de un dispositivo biopolítico: realmente no actúa sobre el territorio sino sobre la carne viva de los sujetos que lo ocupan. No marca el territorio sino el cuerpo. Con el alambre de púas empieza la desmaterialización de los elementos que controlan el espacio y que llega hoy a la videovigilancia, a los rayos x y a los análisis biométricos a distancia —como el cateo virtual pero al mismo tiempo milimétrico al que se nos somete en los aeropuertos. No se trata, dice, de que los dispositivos de control antiguos, como la muralla o la prisión, desaparezcan para ser sustituidos por los modernos, sino de que éstos se instalan también en espacios que antes escapaban a la vigilancia del poder estatal: “la virtualización de las delimitaciones del espacio por medio de tecnologías ópticas, electrónicas o informáticas, no consiste tanto en hacer más etéreas las murallas macizas como en densificar aquellas delimitaciones restantes más porosas o informales, incluso para crear efectos de delimitación donde no los había antes.” Ya no hay que estar preso en una cárcel panóptica para que nuestros movimientos sean vigilados de manera cotidiana y rigurosa. Y no sólo el Estado nos vigila. De manera inconsciente, acaso, pero voluntaria, informamos a cada instante de nuestra posición, nuestras decisiones y nuestros gustos a decenas de empresas que acumulan datos sobre nuestra existencia. Prisioneros voluntarios de las redes, más espinosas, sin duda, que las del alambre de púas.
Olivier Razac, Historia política del alambre de espino. Editorial Melusina, 2015.
En el marco de su más reciente exposición en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Enrique Norten [...]
The scale needs to be balanced. Negative contributions to climate change in architecture remain larger than the projects that aim [...]