La Cabina de la curiosidad. Conversación con Marie Combette y Daniel Moreno Flores
Como parte del contenido del número 105 de la revista Arquine, con el tema Mediaciones, conversamos con los fundadores de [...]
11 abril, 2024
por Christian Mendoza | Instagram: christianmendozaclumsy

Domingo, 20 de Octubre 2013. Charla con los escritores José Agustín y Gerardo de la Torre en la XIII Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de Mexico. Foto: Abril Cabrera/Secretaria de Cultura
La Ciudad de México, entendiéndola como una extensión territorial que abarca tanto al centro como la periferia, fue dura, sinónimo de contracultura. Tal vez, para evitar una definición académica de la contracultura que robaría muchos caracteres (y a riesgo de trazar ideas sumamente discutibles), es posible afirmar que, en la capital nacional, la contracultura era todo aquello que hacían los jóvenes, como reunirse para celebrar fiestas, tener sexo antes del matrimonio, asistir a conciertos y un largo etcétera que incluía todo aquello que define a lo que hoy podríamos considerar como un joven que hace “cosas de jóvenes”.

El festival de Avándaro, en Valle de Bravo (Estado de México).
Por ello, podemos inferir que la contracultura fue, entre otras cosas, un término esgrimido por la autoridad con el fin de contener cualquier expresión que diera libertad a un sector de la población. En 1973, por ejemplo, durante el sexenio de Luis Echeverría fueron prohibidos todos los conciertos de rock, decisión provocada por el escándalo que suscitó el Festival de Avándaro (Estado de México) en 1971. Este evento cimbró las estructuras mismas de la sociedad mexicana. No fue un racimo diminuto de católicos constreñidos el que pegó el grito en el cielo por el encuentro que se dio, no sólo entre espectadores y música, sino también entre los cuerpos semidesnudos o completamente en cueros de hombres y mujeres. La censura provino de casi toda la ciudadanía, los medios de comunicación y el gobierno mismo. Algo similar ocurrió cuando los cuerpos se encontraron el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Debido a la brutal represión de los aparatos de poder, al igual que a las estrategias de reunión articuladas por la juventud, la manifestación política y la fiesta terminaron significando lo mismo durante esos años. Fue en ese contexto en el que José Agustín (1944-2024) propuso su idea de juventud.
No obstante, el tropo del “joven descarriado” es anterior a los 60, y penetró profundamente en el imaginario mexicano. Lo que tendría que causar escándalo en La Malhora (1923), una de las novelas experimentales de Mariano Azuela, es que se lea la vida de una adolescente que ingiere pulque y marihuana, duerme en la calle y transita sin pudor alguno por los bajos fondos de la ciudad. El culmen de esto, probablemente, sea la película Los olvidados (1950), de Luis Buñuel. Uno de los objetivos de estas representaciones es que el solo hecho de ver a un joven en semejante desamparo social y económico, arrojado a la calle sin la guía de sus padres y sin ninguna clase de protección doméstica, es que los afectos del lector o el espectador se conmuevan no sólo en función de la historia, sino de aquello que se ve fracturado en el colectivo de la juventud. Es una tragedia que el futuro de la nación, la vitalidad del tejido social, termine en la indigencia. Pero, dando por sentado el inconmensurable éxito de José Agustín como el narrador de las juventudes politizadas y enfiestadas, cabe preguntarse, entonces, ¿qué es la juventud en su obra?
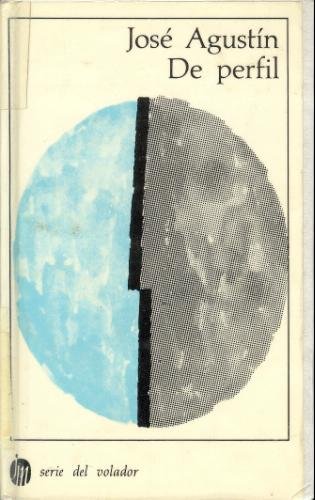
Portada de la edición de Joaquín Mortiz de “De Perfil” (1966).
José Agustín aventuró una explicación en su libro La contracultura en México. La historia y significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas (1996), donde, lejos de formular un concepto más o menos riguroso de la contracultura, perfiló diversas tribus urbanas que formaron parte de un colectivo, cuyo consumo de drogas y desparpajo sexual ya significaba, más bien, la emancipación de un país obsoleto. Para el autor, el camino de México hacia la modernización implicaba también un cambio de costumbres en la vida cotidiana. Sin embargo, “gran parte de la sociedad mexicana continuaba con los viejos prejuicios y se complacía en los convencionalismos, en el moralismo farisaico, en el enérgico ejercicio del machismo, sexismo, racismo y, por supuesto, en el predominio de un autoritarismo paternalista que apestaba por doquier”. Continúa así el escritor: “No es de extrañar que muchos jóvenes de clase media no se sintieran a gusto. Por una parte crecían en ambientes urbanos, no pasaban demasiadas estrecheces y oportunidades; en México todo estaba perfecto”. Sin embargo, “las costumbres eran excesivamente rígidas, las formas de vida en la familia y la escuela resultaban camisas de fuerza; el deporte y las diversiones no bastaban para canalizar la enorme energía propia de esa edad, pues también habían salido de los viejos y ya inoperantes moldes”.
La perspectiva de José Agustín es reveladora. Más que una aproximación sociológica, está recordando a muchachos que se veían favorecidos por el desarrollismo priista: un retrato de la clase social a la que él perteneció. Tal vez en eso radique su éxito. Ajeno a los punks de Nezahualcóyotl retratados por la artista Sarah Minter, o a los jolgorios carnavalescos de Tepito registrados por Armando Ramírez (cuyas obras gozan de un reconocimiento mucho menor), José Agustín puso en el centro la subjetividad del joven de clase media. Sin embargo, no hay que olvidarlo, el rock y la apropiación política de los espacios públicos sí que estaba siendo reprimida en los años en los que escribió sus mejores novelas. Era necesario añadir otros registros a las representaciones de la juventud mexicana, unas que participaran más del “cotorreo”, que fueran más pop, más frívolas y, no por ello, menos subversivas. Considero que ese fue el gran acierto de José Agustín. Las exploraciones hacia el interior de los jóvenes protagonistas de su obra no traían consigo ninguna clase de angustia. Lo que podría haberse transformado en una retahíla de conflictos sentimentales de jóvenes privilegiados (vicio en el que caen, a veces, algunas cintas de la nouvelle vague, donde aparecen veinteañeros en una París excesivamente intelectualizada), en manos de José Agustín se volvió consustancial a una ciudad que se atrevía al sentido del humor, a cantar las de Angélica María, a saberse los mejores pasos de baile. Y, sobre todo, a atravesar la ciudad con el fervor de quien busca volverla algo tan fundamental como una extremidad o un pulmón.

Una avenida y camellones con palmeras, símbolo de la colonia Narvarte (Ciudad de México).
Pensemos en la frase inicial de la novela De perfil (1966): “Detrás de la gran piedra y del pasto, está el mundo en que habito”. La voz narradora siempre frecuenta el jardín de su casa en la colonia Narvarte, sitio que diluye el interior burgués regido por un padre doctor y una madre liberal, y un exterior con la mejor música, las chicas más atractivas y la complejidad de la política universitaria, ese hervidero colectivo que comenzaba a intuir que la represión se volvería más violenta. No hay muchos acontecimientos trascendentes en De perfil: a una fiesta le sigue otra fiesta, a un encuentro sexual le sigue otro. De hecho, los traslados del personaje principal no abarcan muchos lugares. En bicicleta, en camión o a pie, el único recorrido se da en un trecho que comprende la Narvarte, avenida Insurgentes y Ciudad Universitaria. No obstante, José Agustín integra a estos desplazamientos, en apariencia banales, la épica del viaje. Si, en el caso de Ulises, el viaje es lo que sostiene el gran canto homérico, la polifonía de la ciudad remueve el interior del protagonista de De perfil. En los trayectos, su mirada va adquiriendo matices, se torna más problemática, más adulta, al tiempo que más inocente. El narrador atraviesa el umbral delimitado entre su jardín y la ciudad, pierde su individualidad burguesa para diluirse en aquella multitud llamada contracultura o juventud.
Creo que cualquier lector de José Agustín está legitimado a sentir como propias sus narraciones, de ahí su estatura como autor. Después de su muerte, diversos escritores confesaron lo formativa que había sido para su oficio la lectura de sus novelas, cuentos y crónicas. Pero, más importante, los lectores se despidieron de un escritor que cambió, de manera indeleble, su forma de entender la literatura y la ciudad. Personalmente, yo me pregunto si es posible sentir nostalgia por algo que no viví. Yo no había nacido cuando los años 60 estaban dándole a la juventud la posibilidad de que la ciudad fuera ese sitio político y celebratorio, el lugar donde podían encontrarse a ellos mismos y a esa modernidad que también querían construir a fuerza de gritar consignas y usar minifaldas. Aun así, añoro la época en que la organización, llámese contracultural o disidente, tenía la capacidad de reír.
Como parte del contenido del número 105 de la revista Arquine, con el tema Mediaciones, conversamos con los fundadores de [...]
Probablemente, la ciudad sea consubstancial a la historia de la novela. ¿Cómo serán las novelas de nuestras ciudades últimas? Se [...]